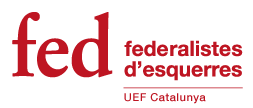La Vanguardia, 19 de juliol de 2014
Mientras el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) presentaba el lunes en Barcelona una nueva entrega de cuatro informes sobre las estructuras de Estado de una teórica Catalunya independiente, los dos grandes partidos europeos (PPE y PSE) ultimaban en Estrasburgo una gran coalición de facto para elegir al democristiano Jean-Claude Juncker nuevo presidente de la Comisión Europea. La votación del martes en la Eurocámara sirvió también para constatar que el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, iniciaba su mandato con el pie cambiado: ordenó a sus eurodiputados que votaran contra Juncker y se descolgaran de la centralidad europea. Estos dos hechos evidencian que el debate hispano-español, en el que inscribo también el llamado proceso catalán, se libra de espaldas a Europa, con la política doméstica como principal referente.
La UE recela de los intentos de utilizar, en un sentido u otro, las instituciones europeas como coartada de nuestra inanición política. La terminología usada por el soberanismo –la “internacionalización del conflicto”– nos retrotrae al lenguaje de la izquierda abertzale de los años ochenta y olvida que España es Europa y, por tanto, la política europea ha dejado de ser política exterior (a la nítida toma de posición de la canciller Merkel me remito). No es extraño que el propio Juncker, en la ronda de conversaciones previa a su elección, recordase al eurodiputado Josep Maria Terricabras que “uno no se convierte en miembro de la UE mandando una carta”, en alusión a la misiva que el president Mas envió en enero a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y al presidente saliente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. Porque, más allá de los tratados y las constituciones, la UE considera que la cuestión catalana debe ser abordada por sus actores políticos –los presidentes Rajoy y Mas– y recela de los intentos de utilizar, en un sentido u otro, las instituciones europeas como coartada de esta inanición política… Entre tanto, la lectura de la tanda de informes del CATN produce vergüenza ajena: da la sensación de que se está intentando trocear la piel del oso –del toro, en este caso– antes de matarlo: no sólo el proceso secesionista no se ha negociado con el Gobierno de España, sino que ya se está diciendo a la UE cómo se organizará el Estado que salga del choque de trenes.
El problema de fondo es prepolítico: de la misma manera que desde el Gobierno central se ha sacralizado la unidad de España, desde el de Catalunya se ha banalizado la idea de secesión. Se presenta el derecho a decidir como un ritual menor, equiparable a una consulta ciudadana sobre la reforma de la Diagonal de Barcelona… Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión, como ha explicado Stéphane Dion –impulsor de la ley de Claridad–, no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse: “La secesión automática impediría a la democracia absorber las tensiones propias de las diferencias. El reconocimiento del derecho a la secesión invitaría a la ruptura desde el momento en el que se planteasen las primeras dificultades y divergencias en función de atributos colectivos, como religión, lengua o etnia”. La secesión no es la regla, sino su excepción: “Ante la voluntad clara de secesión, el Estado puede llegar a la conclusión de que aceptarla es la solución menos mala. Pero un gobierno democrático tiene la obligación de asegurarse de que esta voluntad sea verdaderamente clara, no contenga ninguna ambigüedad y no se proceda de manera unilateral, sino conforme al derecho”.
Allen Buchanan, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Duke, advierte en su libro Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político (Ariel, 2013) que existe una analogía entre la secesión política y la doméstica, es decir, el divorcio: “En última instancia, la búsqueda de una interpretación teórica no puede contentarse con una teoría política de la secesión. Al final hay que reconocer que la secesión política es sólo un ejemplo del fenómeno más general de la unión y la separación, la creación y disolución de relaciones con los otros”.
En “Secesión y democracia” (28/IX/2013) ya resumí la teoría del llamado derecho corrector a la que se adhiere Buchanan para concluir que existe un derecho moral a la secesión, aunque muy cualificado: un grupo tiene derecho a la secesión si padece una grave injusticia por parte del Estado y han fracasado los intentos razonables para repararla. Desde esta lógica, Buchanan distingue cuatro tipos de injusticia. 1. Anexión injusta de un territorio soberano. 2.Violaciones a gran escala de los derechos humanos. 3. Redistribución discriminatoria continuada. 4. Vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico o negativa continuada a negociar una autonomía intraestatal adecuada. Sólo ese cuarto supuesto podría regir en el caso catalán: “Un argumento contundente a favor del derecho de Catalunya a la secesión no consensuada puede alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal”. Buchanan, sin embargo, rechaza el primero de estos supuestos: “Prácticamente todos los estados existentes, incluso los más democráticos y respetuosos con los derechos humanos, tienen tras sí una historia de anexiones injustas”. Y, en cita expresa a la guerra de Sucesión, añade que en el caso catalán resultaría inaceptable un principio moral general que se remontase tan atrás en el tiempo. Esta observación puede servir para enmarcar las prevenciones del papa Francisco en su entrevista a La Vanguardia (13/VI/2014): “La secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizar todos los aspectos”.
En resumen: quienes nos miran consideran que estamos ante un problema político. Ni la historia ni los tratados ni las constituciones podrán resolverlo. Hagan juego, señores. Europa se lo agradecerá.