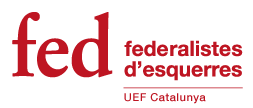Lo irreversible no ha tenido lugar. La gran manifestación del domingo ha pesado en la decisión del presidente Puigdemont, retrasando por algunas semanas la declaración de independencia y la negociación con Madrid. Podemos preguntarnos qué puede negociarse. Ya podemos decir que este asunto hispano-catalán es desolador. Un país como España, que se ahorró la Segunda Guerra Mundial, pero que fue sacudido por la peste franquista, conoció un auténtico milagro en el curso del último cuarto del siglo XX: un paso tranquilo de una dictadura a una democracia, del subdesarrollo al auge económico, del retraso cultural a la modernidad. Los diferentes elementos del reino, desde Juan Carlos al partido comunista de Santiago Carrillo, desde Andalucía a Galicia y a Cataluña, formaron parte de este milagro, hasta el punto de hacer de este país uno de los pilares de Europa. Y, de repente, ¡zas! La pasión por la tragedia, que no abandona completamente a los pueblos que la conocieron en alguna ocasión, entra de nuevo en escena. Apenas creíamos conjurado al secesionismo vasco cuando Cataluña, que creíamos más realista y de espíritu más moderno, enarbola el estandarte de la independencia.
La nación española no se ha parecido ni se parecerá nunca a la nación francesa. Nuestra nación se hizo por asimilación a un modelo único; España, por asociación entre regiones, provincias, Estados que han conservado hasta ahora su personalidad. Nunca reconoceremos lo suficiente a ese genio de la unidad que de Felipe IV de Francia a Luis XIV, de Luis XIV a Robespierre, de Robespierre a Napoleón, de Napoleón a Clemenceau, de Clemenceau a De Gaulle, con mayor o menor fortuna, hizo un ente reconocible entre todos, porque existe en sí mismo, y que se llama Francia. Si recuerdo aquí esta evidencia es porque algunas mentes brillantes, hartas del genio nacional, ponen en entredicho su legitimidad o, incluso, su propia existencia. Esto acabará calando.
Pero volvamos a España. En este país de fronteras naturales que se evidencian como en ninguna otra parte, hay una tendencia, por lo dicho anteriormente, a la autonomía, a la secesión, a la independencia de cada una de estas partes. Si volviera a la tierra el Micromegas procedente de Sirio del cuento de Voltaire, no se lo podría creer. En un momento en que el mundo está en manos de mastodontes que, tras Estados Unidos o Rusia, se llaman China o India, donde las relaciones internacionales están en manos de individuos inquietantes – Putin, Trump, Erdogan, Xi Jinping, Kim Jong-um – , los europeos, a quienes la Segunda Guerra Mundial les había dado conocimiento, lanzándolos a la construcción de una Europa pacifica y potente, dan signos de desajuste. El brexit ha sido la madre de todas las estupideces y el independentismo catalán, el símbolo de su fragilidad mental. Entonces ¿qué está pasando?
¿Cataluña está oprimida por el poder castellano? ¿Acaso la lengua catalana está prohibida? ¿La región estaría privada de instituciones representativas? Es justo todo lo contrario. La enseñanza en Cataluña es en catalán. Sin embargo, la base de la independencia de un país no es hoy su economía, sino su cultura. Lo cual es cierto en España y más aún en Europa: lo que nosotros tenemos que defender en Bruselas es la lengua francesa. Y para eso, lo que haría falta es que nuestros diputados europeos no batan récords de absentismo en las instituciones europeas.
En realidad, no acabo de entender por qué, en Francia, una gran parte de la izquierda de la diversidad se apasiona por los tiranuelos identitarios que campan por las regiones secesionistas, empezando por Cataluña. ¿Por qué la identidad francesa sería a sus ojos un concepto reaccionario y fascistoide, mientras que la identidad catalana estaría homologada por todas las virtudes del progreso y de la democracia? Se explica si suponemos tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha una pasión irracional antieuropea a la que se agarran como un clavo ardiendo, lo que les lleva a contradecirse, hasta el punto de desacreditarse. Es precisamente lo que le ocurrió a Marine Le Pen en las últimas elecciones presidenciales. Los franceses quieren poder decir todo el mal posible de Europa, con la condición de quedarse en ella… En mi opinión, la inmensa superioridad de la nación reside en que ésta es la consecuencia de un consenso popular y no la herencia oscura e incierta del cerebro reptiliano que rige las reacciones identitarias. La nación es el milagroso fruto de lo dado y lo construido: no vayamos a aceptar que nos den gato por liebre. Otro resorte del separatismo catalán, que desde luego, no dice nada bueno a nuestra conciencia democrática es el egoísmo de las provincias ricas contra las provincias pobres, que vemos igualmente en el caso de los flamencos contra valones o de la Italia del norte contra el Mezzogiorno: no quieren compartir más su riqueza. Hasta ahora yo desconocía que el egoísmo plutocrático formara parte integrante del ADN de la extrema izquierda.
En realidad, nuestra conciencia democrática y nuestro realismo europeo abogan conjuntamente para que nuestros vecinos, nuestros amigos españoles, superen en común esta tentación de la tragedia que los acecha. En lo que a mi me concierne, asumo el eslogan que resonaba en las calles de Barcelona: “¡Viva Cataluña! ¡Viva España ¡Viva Europa!”
Artículo aparecido originalmente en Marianne el 14 de octubre de 2017.
Traducción de Ricardo González Villaescusa.