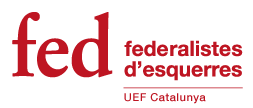Llevamos tres semanas de confinamiento. Tiempo para pensar en el presente y en el futuro, para intentar comprender cómo ha sido posible llegar a esta situación y, más importante aún, para dilucidar qué deberíamos aprender de esta experiencia si es cierto que las crisis son oportunidades de cara al futuro. A ratos nos invaden el optimismo y la confianza en la capacidad humana para reaccionar ante una calamidad insólita, de dimensiones inimaginalbles, que nadie había previsto y que, por fortuna, no durará siempre. Pero más a menudo nos asaltan el pesimismo y la desazón por la lentitud con que se está frenando la pandemia, cansados y desanimados por los sacrificios que nos impone y por el temor de que no estemos a la altura de gestionar adecuadamente el descalabro económico cuyo carácter trágico es ya evidente.
Indefensos ante un virus de características desconocidas, nos hemos dado de bruces con la fragilidad y la contingencia de la condición humana. Nadie es inmune a la infección y no tenemos otro medio de momento más eficaz para evitarla que el aislamiento en nuestras casas. Nos hemos visto obligados a cuidar unos de otros, a acatar la normativa del encierro sin concesiones, como medida para autoprotegernos y proteger al conjunto de la población. No estamos sólo ante un problema de salud individual, sino de salud pública. Más que nunca conviene pensar en qué debemos hacer en beneficio de todos. No cabe duda de que nos desafía un bien común con nombre y apellidos, el único tema noticiable desde que se declaró la pandemia.
Como reacción a este panorama de dimensiones desconcertantes, hay que decir que hemos desarrollado un sentimiento fraternal, una responsabilidad y un espíritu cívico inéditos hasta ahora. Por una vez, con pequeñas excepciones, la respuesta ética está siendo la correcta a nivel personal. No hay trazas de individualismo. Somos solidarios, generosos, altruistas. Lo son más que nadie los que acuden a trabajar cada día porque pertenecen al sector sanitario o al de los servicios imprescindibles. Y lo es de otro manera el ciudadano corriente que está cumpliendo con su deber quedándose en casa, aún sin entender nada.
Poco cabe objetar a la cooperación ciudadana por ese bien común que ahora mismo tiene un objetivo claro: combatir el coronavirus. Pero ahí acaba el aplauso a la voluntad de trabajar al unísono. No podemos estar tan satisfechos por lo que hace a la cooperación territorial. Aunque es evidente que la bronca política ha quedado casi aparcada y que se vislumbra un sentido de estado al que no estábamos acostumbrados, algunas comunidades autónomas han sido incapaces de resistirse a la tentación de introducir cizaña. Vemos en esa disputa de vuelo gallináceo la dificultad de comprender que estamos ante una calamidad universal que requiere unión y no perspectivas interesadas. Nos percatamos de lo lejos que estamos de compartir una auténtica cultura federal, de lealtad a un mismo estado que asume la responsabilidad de la coordinación cuando la necesidad apremia y que no repara en diferencias ahora inesenciales. Aunque es cierto que, desde la cercanía, se atiende mejor a las necesidades locales, también lo es que la aplicación del estado de alarma no implica la total anulación de competencias autonómicas. Querer verlo de otra manera es mala fe.
Si ascendemos a un nivel superior, el de la Unión europea, la decepción sigue estando a la altura de lo que ya viene siendo habitual en la ¿política? de la Unión. Ni solidaridad ni cooperación: egoísmo puro y duro de los estados más ricos, que esgrimen su buen hacer y su laboriosidad frente a la imprevisión ancestral de los territorios del sur. Todo pone de manifiesto que hace falta un salto cualitativo para que la solidaridad de los individuos se refleje en una solidaridad colectiva capaz de mover la voluntad política de un pueblo o de una comunidad de pueblos como la que se supone que quiere ser Europa. Una vez más, Europa se la juega. Si es difícil ver cooperación federal en España, intentar detectarla en Europa es una frustración constante.
Leamos a Montaigne, que siempre nos interpela con la frase adecuada: “Reconozco en todo hombre a mi compatriota”. Recordaba Edgar Morin hace unos días las palabras de Jaspers tras la Segunda Guerra Mundial: “Si la humanidad quiere seguir viviendo, debe cambiar”. ¿Hacia dónde? Transformando el sentido que le estamos dando a un humanismo mal entendido, derivado de la autocomplacencia en la autonomía personal, de creer que somos autosuficientes y podemos llegar a hacer todo lo que nos propongamos. El dichoso virus está demostrando que nuestras limitaciones aún son muchas, que somos vulnerables y dependemos más y más unos de otros. Somos interdependientes porque vivimos más años, con el riesgo de necesitar más cuidados durante más tiempo. Y somos interdependientes porque los grandes problemas son mundiales y demandan respuestas coordinadas y conjuntas. Frente a las políticas del crecimiento sin límites y frente a unos gobiernos con prioridades equivocadas, necesitamos un humanismo sin arrogancias, que asuma con todas las consecuencias que estamos en una comunidad global y que compartimos un mismo destino.