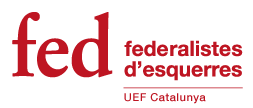El 14 de diciembre tuvimos una nueva tertulia federalista en la Librería Alibri a cargo de Lluís Rabell y bajo el título: «El auge de los populismos. De Europa a Catalunya»
Rabell se pregunta por qué está produciendo este fuerte giro de la opinión pública hacia postulados y discursos que, hasta hace poco, sólo blandía una extrema derecha de acotada influencia. Y cómo se manifiesta este fenómeno en Europa, España y Cataluña. Los populismos utilizan argumentos simplificados con cuestiones como la inmigración o a la identidad nacional para conseguir el voto de las personas que viven con miedo la crisis del sistema, afirma.
También hizo referencia a cómo el capitalismo tiende a la proletarización de las clases medias y éstas pueden convertirse en una nueva clase obrera o en lo contrario. Pueden hacer la revolución o la contrarrevolución. La crisis global que tensa nuestras sociedades puede evolucionar de distinta manera. Las izquierdas no funcionan con vasos comunicantes: todas suben o todas bajan. A diferencia de las derechas no han aprendido a unirse y esto las debilita. Portugal es un buen ejemplo de lo que pueden hacer las izquierdas cuando van unidas.



Reproducimos a continuación las notas para esta tertulia reunidas en un artículo (lluisrabell.com)
El ascenso del populismo (notas para un coloquio)
El ascenso de los movimientos nacionalistas y populistas constituye un fenómeno mundial; un fenómeno que tiene que ver con la fase actual de la globalización. Y es que conviene considerar la situación internacional, no como la agregación de situaciones nacionales particulares, sino tratar de entender estas situaciones como manifestaciones locales de poderosas tendencias de fondo que atraviesan a todos los países.
Durante los años de la llamada “gobalización feliz”, se decía que la des-regulación de los mercados y las privatizaciones, gracias al impulso de las nuevas tecnologías, iban a permitir un crecimiento general de la riqueza que acabaría beneficiando a todo el mundo. Tras el hundimiento de la URSS y el giro de China hacia el capitalismo, esa ilusión sumergió incluso a la izquierda: la llamada“tercera vía” de Tony Blair, por citar un ejemplo, correspondía a ese momento de hegemonía de los postulados neo-liberales. Pues bien, los cambios iniciados en aquellos años han tenido como consecuencia llevar hasta límites jamás alcanzados en toda la historia de la humanidad los dos grandes problemas, los dos retos que determinarán el destino de su civilización e incluso de su propia supervivencia como especie: las desigualdades sociales y el cambio climático.
La des-regulación confirió un poder inmenso a las grandes corporaciones multinacionales y ha permitido un desarrollo monstruoso del capital financiero, cuyo volumen de transacciones no cesa de multiplicar el montante de todo el PIB mundial. Este fenómeno determina la inestabilidad constante de la economía y representa el sueño inalcanzable del capital: emanciparse del trabajo. De hecho, esta supremacía del parasitismo financiero es inseparable – junto con la lucha insomne por reducir los salarios y desmantelar el Estado del Bienestar – de los intentos de contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia que comporta la incorporación constante de las innovaciones a la producción de mercancías.
Como resultado de todo ello, asistimos a la mayor concentración de riqueza en unas pocas manos jamás vista… y a la exacerbación, a escala planetaria, de los rasgos depredadores y extractivos del sistema, empezando por la acumulación por desposesión (lo que hace extremadamente difícil la acción concertada de los Estados contra el calentamiento global). Con la expansión de la prostitución, las industrias del sexo y los vientres de alquiler, la mercantilización del cuerpo de las mujeres ha alcanzado igualmente cotas insospechadas, como una expresión más de esta evolución general del capitalismo.
Así pues, la globalización provoca una crisis sin precedentes de los Estados nacionales acentúa la polarización social; desestabiliza a las clases medias y populares, empujándolas hacia la pobreza y arrebatándolas cualquier sentimiento de “soberanía”, de capacidad decisoria sobre el destino de su país. Las instituciones de la democracia representativa se ven minadas y desprestigiadas. Sin embargo, los Estados no desaparecen: el capitalismo los sigue necesitando para organizar su dominación social. Lejos de desvanecerse en una nebulosa de poder, dichos Estados se polarizan a su vez en una encarnizada competencia en torno a grandes potencias económicas y militares – potencias decadentes, emergentes o aspirantes, como China, a una nueva hegemonía comercial. Aquí tampoco se cumple la promesa neo-liberal de un orden mundial más seguro: desde los Balcanes a Oriente Medio, pasando por África, los conflictos armados han sido incesantes. Y su carácter local o regional no puede esconder el hecho de que, a través de esas guerras, se dirimen correlaciones de fuerza entre poderosas cancillerías. De hecho, con la revisión de los sucesivos tratados de no proliferación de armas nucleares y la multiplicación de los puntos de fricción, la situación de la paz mundial es más precaria que en los últimos tiempos de la “guerra fría” entre Estados Unidos y la URSS.
Sólo en este contexto podemos entender fenómenos como la elección de Trump, de Bolsonaro o Salvini, el brexit, el ascenso de movimientos xenófobos y de extrema derecha en toda Europa… Pero también hechos como el resultado de las elecciones en Andalucía, el “procés” catalán o la revuelta de los“chalecos amarillos” en Francia. Todos ellos distintos, específicos, vinculados a desarrollos históricos y culturales propios de cada país, a sus respectivas estructuras socio-económicas… pero a todas luces incomprensibles al margen de esa crisis de laglobalización neo-liberal.
La crisis francesa como paradigma
Puede ser útil detenerse en unos acontecimientos de gran transcendencia para toda Europa y que ilustran cuanto decimos: la revuelta social con que se enfrenta el presidente Macron. En la especificidad francesa tenemos el compendio de todos los elementos que concurren en esta crisis general y que explican el ascenso de los movimientos populistas en todo el mundo.
En primer lugar, tenemos una crisis de la representación política que alcanza los cimientos de la República. La propia presidencia de Macron ya fue en su día una respuesta, improvisada y de rasgos populistas, al hundimiento de los partidos tradicionales, desde la derecha clásica a la izquierda reformista. Acentuando el bonapartismo presidencial, fue el intento de establecer un liderazgo político, sin mediaciones, entre un hombre providencial y un pueblo desarticulado. Esa tentativa ha fracasado y, situándose en la continuidad de las políticas que habían hundido en el descrédito al anterior inquilino del Elíseo, Macron apareció en seguida como “el presidente de los ricos”.
Con el anuncio de nuevos impuestos sobre los carburantes como detonante, ha surgido un movimiento de indignación transversal, protagonizado por las clases medias bajas y las clases populares consolidadas. Es decir, no de los más pobres, sino de los sectores sociales que se están empobreciendo y que ven peligrar su nivel de vida. No es la revuelta de la “banlieu” de 2005, aquella explosión de cólera de los suburbios de las grandes ciudades, marcada por la desesperanza de una población francesa de origen inmigrante, estigmatizada y marginada. La actual protesta es, por así decirlo, mucho más blanca: obreros, empleados, trabajadores de servicios públicos, parados, jubilados, autónomos, pequeños empresarios, comerciantes… también estudiantes (en primer lugar y significativamente, de liceos técnicos). Ciertamente, la simpatía de que goza el movimiento es muy amplia entre la población – cerca de un 70%, a pesar de los violentos incidentes que se han producido en las sucesivas convocatorias. Pero la columna vertebral es esa masa social, extendida por todo el territorio nacional, incluidos los departamentos de ultramar. Es la suma de la población que podríamos considerar “perdedora de la globalización” (el movimiento tiene especial incidencia en las zonas des-industrializadas, en las antiguas cuencas mineras, etc.), de quienes han sufrido la degradación del mercado laboral (salarios, condiciones contractuales, precariedad…), de aquellos segmentos sociales que ven amenazado su relativo bienestar. Se trata, en su conjunto, de una sociedad periurbana, moldeada según las pautas de un modelo de desarrollo extensivo, característico de las décadas de hegemonía neo-liberal bajo la que ha concluido la urbanización de Francia: formación de zonas residenciales alejadas de los núcleos urbanos, alternancia de espacio industriales y rurales, grandes centros comerciales… al tiempo que los servicios públicos se degradaban o, sencillamente, no podían cubrir semejante desarrollo.
Esta población, heterogénea, tiene en común ser muy sensible, en cuanto concierne a la variación de su poder adquisitivo, al impacto de los impuestos indirectos (IVA, tasas…). Por otro lado, tiene una dependencia muy estrecha del automóvil: no puede ira trabajar, acceder a los servicios y espacios de su entorno sin un vehículo privado. Las deficiencias y deterioros del transporte público agravan el problema; pero difícilmente podría resolverlo, dadas las características y extensión de esa geografía periurbana. Las mismas características que han hecho que las rotondas se convirtiesen en el crisol de la revuelta, en el punto de confluencia y socialización de todos los descontentos.
Ese dato no es banal. Tiene mucho que ver con el sesgo de clase del movimiento. Se trata de una revuelta popular que está dibujando una crisis de régimen… pero aún no ha decantado el camino que seguirá Francia. El sentimiento de agravio comparativo y de profunda injusticia (Macron suprimía el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, mientras implementaba la tasa sobre los carburantes) deriva en una sorda contestación del sistema: el pueblo contra las élites.
En el curso de la movilización han ido añadiéndose múltiples reivindicaciones a la demanda inicial de la supresión de la tasa sobre los carburantes, algunas dispares e incluso contradictorias: desde el incremento del salario mínimo hasta un “frexit” o un control más estricto de la inmigración. Y es que la gestión tecnocrática de la crisis financiera de 2008 por parte de la UE, prolongando la recesión en la zona euro, ha acentuado el escepticismo – e incluso la hostilidad- hacia el proyecto europeo. Como ya sucedió con la opinión pública italiana, la fran
cesa percibe las instituciones comunitarias como un poder insensible y lejano.
Es interesante destacar algunos rasgos psicológicos del movimiento, azuzado por el temor a caer en la pobreza y el sentimiento de hundimiento de lo que hemos dado en llamar – no siempre con el rigor necesario – “clase media”. Un ejemplo, absolutamente anecdótico, pero no por ello menos significativo: la acción de los “chalecos amarillos” para franquear el acceso a Eurodisney, todo un símbolo del ocio familiar que podría tornarse inaccesible para muchos. Y hay también algunos elementos culturales que no habría que subestimar: el coche es una necesidad para poder desplazarse al trabajo, a la escuela, a la visita del médico… Pero reviste también una fuerte carga simbólica, asociada a la idea de libertad individual y a la afirmación de cierto nivel social: “No queremos formar parte de la Francia asistida”. El rechazo de semejante perspectiva es lo que confiere continuidad y virulencia a la protesta; es lo que hace que no baste con algunas medidas de apaciguamiento – como las anunciadas por Macron – para desactivarla.
Otra cuestión clave que plantea el conflicto es la de la transición energética. ¿Quién debe pagar el insoslayable cambio de modelo que permita a nuestras sociedades dejar atrás las fuentes contaminantes y causantes del calentamiento global? Ante las lógicas resistencias que surgen cuando se pretende que sean los más desfavorecidos quienes soporten los costos de la transición, parece evidente que no habrá cambio de modelo sin justicia social. Pero, como vemos, los cambios que hay que acometer son de una envergadura colosal y generan muchas contradicciones. Por un lado, Bruselas reclama que, sin tardanza, se implementen políticas medioambientales. Pero, al mismo tiempo, exige rigor presupuestario a los Estados…sin facilitar avances decididos hacia una política fiscal unificada, más progresiva y eficiente, ni hacia el establecimiento de un presupuesto comunitario orientado a financiar ese cambio de modelo. Nada sería tan desastroso como oponer la cuestión social al imperativo ecológico. Baste con señalar, por ejemplo, que la extrema derecha de Marine Le Pen obtiene sus mejores resultados en las antiguas regiones industriales devastadas, así como en las localidades cuya subsistencia está estrechamente vinculada a la actividad de centrales nucleares.
Otro rasgo destacado del movimiento es el rechazo de partidos y sindicatos por parte de los “chalecos amarillos”. No se trata tan solo de un legítimo deseo de autonomía, necesario para preservar la unidad y amplitud de la movilización. Para empezar su lógica aparece muy alejada del sindicalismo de clase, acostumbrado a diseñar plataformas reivindicativas y a negociarlas, entendiendo la huelga y la manifestación como medios de presión para llevar la negociación a buen puerto. Muchas de las demandas surgidas durante estas semanas no son susceptibles de negociación, ni el movimiento reconoce a nadie como su representante para iniciar cualquier conversación. El movimiento embiste contra el poder, y en ese choque siente su fuerza. Pero el hecho de que se imponga esa dinámica refleja ante todo la debilidad del movimiento obrero organizado: los sindicatos han perdido pie amplias franjas de la clase obrera más castigada y se identifican con las capas superiores de trabajadores. Añadamos a eso la endémica división que reina entre las distintas centrales sindicales. Después de dudar y marcar distancias, los sindicatos han intentado acercarse al movimiento, han querido teñirlo con sus reivindicaciones… con un éxito mitigado hasta ahora. Los sindicatos se revelan demasiado débiles, mientras que la cólera social es demasiado fuerte como para poder encuadrarla de manera convencional.
Ante todo ello, resalta la crisis y desorientación de las izquierdas. Los socialistas aún no se han recuperado del fracaso del anterior mandato presidencial, son percibidos como responsables de la situación (no olvidemos que Macron y Valls fueron ministros de François Hollande) y no han encontrado un discurso socialdemócrata adaptado a los tiempos actuales. Por su parte,Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, apuesta sin reservas por el movimiento (según todas las encuestas, los“chalecos amarillos” cuentan con un amplio porcentaje de simpatizantes entre sus electores, sólo superado por el que representan los votantes de Le Pen). Para Mélenchon, lo que se está viviendo en Francia constituye una “revolución ciudadana”, el levantamiento del “pueblo” contra la nueva tiranía de los poderosos, el inicio de un “proceso destituyente” que prepara el advenimiento de una nueva República. Es el populismo de izquierdas que reclama una teórica de la escuela de Ernesto Laclau como Chantal Mouffe (“Pour un populisme de gauche”. Albin Michel).
El planteamiento de Mélenchon tiene el mérito de plantear la hipótesis de la revolución; es decir, de un movimiento social de tal profundidad y envergadura que disloque los cimientos de un Estado y sitúe el poder político en disputa entre opciones de clase antagónicas. Una izquierda que la desestime, difícilmente tomará la medida de los conflictos de clase que se están fraguando. Pero, si la simplificación populista aparece como una política muy apta para los propósitos de la derecha y de la extrema derecha, resulta dudoso que pueda serlo para la izquierda. No hay atajos que ahorren a la izquierda la dura tarea de ir al encuentro de la clase trabajadora, de organizarla sobre su propio terreno y de conquistar una nueva generación de hombres y mujeres a un programa de transición ecosocialista y europeísta. Caer en la tentación populista supondría, para la izquierda, adaptarse a la mentalidad que los años de liberalismo y de crisis han propiciado entre los oprimidos. Aunque no sería peor que la alternativa, simétrica, de buscar una zona de confort entre las clases medias urbanas, cultivadas y sensibles a las cuestiones humanitarias y medioambientales. En ese sentido, los éxitos y buenas expectativas electorales de los partidos Verdes europeos representan un consuelo. Pero no liberan a la izquierda de su obligación de reconquistar el terreno perdido.
Lluís Rabell