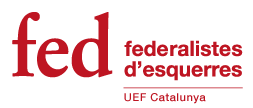La caída de los imperios al término de la Primera Guerra marca más el triunfo del nacionalismo que el de la democracia. Un sentimiento que venía creciendo a lo largo del siglo XIX, pero que la guerra convirtió en una fuerza arrolladora. Ahora, de nuevo, como cuando se escribió La marcha Radetzky, el fervor nacionalista amenaza fragmentar algunos de los estados y romper la Unión. En España y en el Reino Unido cobra fuerza el independentismo de catalanes y escoceses. En Italia y en Bélgica también la unidad se ve en peligro. Quizás el único factor común de todos estos nacionalismos sea el económico
El día primero de enero, millones de europeos oiremos una vez más esta música marcial que pone punto final al concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, y quienes tengan la suerte de escucharla directamente marcarán el ritmo con sus palmadas. El título de esta obra compuesta por Strauss en honor de un viejo mariscal checo tras su victoria en Colozza, y utilizada desde entonces para celebrar la gloria del imperio, es también el que Joseph Roth, que la calificaba de «Marsellesa del conservadurismo», dio a la célebre novela que refleja su declive y lamenta su desaparición.
La novela describe sin piedad la estructura política esclerotizada y absurda de la Doble Monarquía, la Kakania de Musil, mantenida por un culto cuasi religioso a la figura del emperador y a valores trasnochados, militarista y burocratizada hasta extremos ridículos. Un sistema político dominado por una nobleza que detestaba la representación popular, y que como dice el conde Chornijcki, uno de los personajes centrales de la novela, había muerto mucho antes de 1914, pero en el que durante siglos habían convivido tres o cuatro naciones y una decena de pueblos. Al presentar su obra en el Frankfurter Zeitung, en donde se publicó por entregas antes de aparecer como libro, Roth lamenta la desaparición de una patria llena de defectos, pero «que permitía ser a la vez patriota y ciudadano del mundo, austriaco y alemán en medio de todos los demás pueblos austriacos».
La caída de los imperios al término de la Primera Guerra marca más el triunfo del nacionalismo que el de la democracia. Un sentimiento que venía creciendo a lo largo del siglo XIX, pero que la guerra convirtió en una fuerza arrolladora. Atizado en parte por las potencias beligerantes, tanto las de la Entente como las de los imperios y convertido por Wilson en la clave para asegurar la democracia y la paz en Europa. No sin alguna dosis de hipocresía, pues los aliados no dudaron en sacrificarlo cuando su libre juego hubiera podido alterar el «equilibrio europeo». Silesia fue incorporada a Polonia contra la voluntad expresa de sus habitantes y se impidió que la República austriaca, ya exclusivamente germánica, se uniese con Alemania como preveía el artículo 2.º de su Constitución. Incluso se rechazó la voluntad casi unánime de la población de las islas Aland de incorporarse a Suecia para evitar que esta adquiriese un dominio excesivo en el Báltico.
No fue sin embargo esta hipocresía la principal causa del estrepitoso fracaso del principio de las nacionalidades, no sólo para traer la paz a Europa, sino para alumbrar estados nacionalmente homogéneos. En todos los estados que resultaron de la fragmentación de los imperios existían minorías nacionales, cuyos miembros quedaron relegados, en el mejor de los casos, a la condición de ciudadanos de segunda y en muchos casos, privados de la ciudadanía pese a los esfuerzos de la Comisión de Minorías que la Sociedad de Naciones se vio obligada a crear. Una situación explosiva a la que tras la Segunda Guerra Mundial se quiso poner término de una manera brutal. Como dijo Tony Judt, en lugar de cambiar las fronteras, se decidió mover a los habitantes. La «limpieza étnica», uno de los hechos más terribles de la historia de Europa, obligó al desplazamiento de catorce millones de alemanes, pero no sólo de ellos.
Ya antes de la Primera Guerra, muchas mentes lúcidas previeron la catástrofe e intentaron evitarla. El Partido Socialdemócrata Austriaco luchó hasta el final por mantener la unidad mediante la transformación del imperio en una República Federal, y hasta el Gobierno alemán, aunque sólo cuando la derrota era ya segura, ofreció a los aliados aceptar los catorce Puntos de Wilson si el décimo se interpretaba, de acuerdo con su tenor literal, de manera que fuese compatible con una Federación de la Europa Central en torno de Alemania.
Todo en vano. El triunfo del principio de las nacionalidades exacerbó el nacionalismo, que en Alemania se convirtió en racismo, y tuvimos de nuevo la guerra y ahora también el Holocausto. Pero ya que no por el amor o el respeto mutuo, parecía que, tras la experiencia del horror, los europeos nos veríamos al fin obligados a unirnos por el espanto. De ahí nacieron las Comunidades transformadas después en Unión.
Ahora, de nuevo, como cuando se escribió La marcha Radetzky, el fervor nacionalista amenaza fragmentar algunos de los estados y romper la Unión.
En España y en el Reino Unido, dos estados cuya plurinacionalidad es bien distinta de la del imperio austro-húngaro por muchas razones -entre otras por la de que, en ambos casos, a diferencia de lo que allí sucedió, esas naciones plurales actuaron como una sola para firmar el principio de soberanía nacional como fundamento de legitimidad de los respectivos estados-, cobra fuerza el independentismo de catalanes y escoceses. En Italia y en Bélgica, con estructura muy distintas, también la unidad se ve en peligro. Quizás el único factor común de todos estos nacionalismos sea el económico.
Como también es la economía la que cava un abismo cada vez más hondo entre los estados acreedores y deudores de la Unión y acentúa la desigualdad en el seno de estos últimos. La opción de edificar sobre la economía la construcción de Europa ha permitido grandes progresos, que sin embargo no permiten ignorar la ambigüedad esencial que debilita sus cimientos. Durante varias décadas no se cuestionó la compatibilidad de políticas económicas estatales orientadas hacia la igualdad y la redistribución, con un mercado único europeo puramente liberal. Se creyó que la voluntad política permitiría desmentir aquella escéptica profecía de Hayek de que nunca sería posible que «el pescador noruego acceda a renunciar a una mejora económica para ayudar a su colega portugués, o que un obrero holandés pague más por su bicicleta con el fin de favorecer al mecánico de Coventry, o que el campesino francés abone más impuestos para favorecer la industrialización de Italia». A partir de la revolución neoliberal de finales de los años ochenta y muy acusadamente desde el comienzo de la recesión, esta compatibilidad parece difícil y, lo que es aún peor, comienza a dudarse de la posibilidad de una política redistributiva de la propia Unión.
Este regreso al nacionalismo puede ser celebrado, aceptado con resignación, o combatido. A mi juicio, sobran las razones tanto pragmáticas como éticas que impulsan a combatirlo, pero allá cada cual.
(La Vanguardia, 29 de diciembre de 2014)