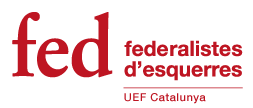La sucesión ininterrumpida de informaciones que oscilan entre la ruptura definitiva de la Generalitat con los poderes centrales del Estado constitucional o viceversa y las declaraciones de intención proclives a la conciliación de posturas proyecta la idea de que la política catalana se mueve entre el entusiasmo identitario y el conciliábulo posibilista. Como si se tratara de un pulso de difícil pronóstico en cuanto a su desenlace final, pero que concedería el protagonismo de cada semana, e incluso de cada día, a uno u otro clima ambiental. Aunque el particular péndulo patriótico catalán estaría describiendo una fuerte corriente de fondo de corte soberanista o independentista que convertiría toda oposición al movimiento en argumento reactivo; situación ante la que algunas voces tratarían de ofertar un espacio para el entendimiento, dentro y hacia fuera de Catalunya. La inercia nacionalista se toparía de ese modo con el voluntarismo dialogante. Pero la dificultad estriba en que durante este último año parece haberse volatilizado el espacio político que ambas habían compartido desde la transición: el catalanismo. Un término que hace algún tiempo que desapareció del discurso público.
Puede que el catalanismo fuese una categoría demasiado gaseosa, un recurso excesivamente confortable para orillar las diferencias respecto al futuro del autogobierno, y una referencia que el independentismo encontraba molesta en tanto que disuasoria. Puede que se haya ido para siempre, pero mirándolo desde fuera de Catalunya no es fácil imaginar que la moderación se abra paso sin que la sociedad y la política recuperen el catalanismo como magma común para una amplísima mayoría de ciudadanos.
En las décadas de los ochenta y los noventa no éramos pocos los vascos que envidiábamos a los catalanes porque en Euskadi persistía la polarización ideológica entre nacionalistas en una orilla y constitucionalistas en otra, sin que el vasquismo fuese más allá de un sentimiento presente en determinados sectores de la cultura y de su reivindicación intermitente por parte de unos pocos dirigentes socialistas.
En la Catalunya de entonces el catalanismo describía un amplísimo arco que prácticamente abarcaba al conjunto de las formaciones parlamentarias. Y lo hacía de tal modo que el término nacionalismo estaba presente en textos programáticos pero no en los mensajes políticos del día a día. Al tiempo que el independentismo parecía recluido en las filas de una ERC siempre convulsa. Aun admitiendo que la envidia hacia el catalanismo podía partir de una visión idealizada, por volátil que fuese constituía un patrimonio de cohesión interna del que Catalunya se ha despojado demasiado alegremente. Podría alegarse que el derecho a decidir ha venido a precisar formalmente el significado del catalanismo. Pero esa sería quizá una identificación demasiado reduccionista.
Una muy amplia mayoría de catalanes se identifica con el derecho a decidir, y los sondeos indican que más de la mitad estaría a favor de la independencia. No hace falta recordar la distancia que siempre separa la expresión demoscópica de opiniones y deseos de las decisiones políticas que esos mismos ciudadanos adoptan luego. Pero en lo que nos ocupa es evidente que, incluso antes de que se perfile la pregunta que formular en la anunciada consulta, sería imprescindible prefijar qué niveles de participación y de apoyo a una u otra opción validarían políticamente su resultado. Partiendo de que toda superación del marco actual debería ser refrendado con una afluencia a las urnas y un voto positivo similares o superiores a los que ofrecieron los estatutos de 1979 y el 2006. Lo cual invita a pensar que la legalidad del plebiscito no es sólo un requisito constitucional, sino que afecta a la propia viabilidad de los propósitos soberanistas.
Aquel catalanismo de los años ochenta y noventa no tenía por qué ser incompatible con la consulta, sino todo lo contrario. Pero tampoco hubiese admitido cualquier pregunta. Y es aquí donde la aproximación al día señalado para anunciar la fecha del plebiscito genera angustia, porque su legalización, no nos vamos a engañar, depende de la pregunta que se formule. Y a la vez esta puede conminar a decidirse entre dos opciones divergentes a muchísimos ciudadanos que entienden la convivencia también como un modo de no plantearse cuestiones de irreversible respuesta. El catalanismo hubiese aconsejado posponer el ejercicio del derecho a decidir hasta que las instituciones de la democracia representativa asegurasen la disyuntiva entre dos opciones realmente posibles y no desgarradoras.
«La Vanguardia», 5 de noviembre.