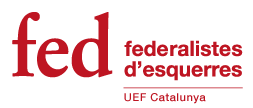Cada año, en las celebraciones del 6 de diciembre y bajo una mirada distante de la ciudadanía, resurge la polémica acerca de la Constitución, sus méritos y su vigencia. Sin embargo, no pocas de las miradas retrospectivas y de los balances encontrados tienen, en realidad, más que ver con distintas expectativas de futuro que con una determinada apreciación del pasado. Cuarenta y cuatro años representan un período suficientemente largo para poder afirmar que la Constitución del 78 ha cumplido con su pretensión de establecer un marco duradero y estable de convivencia. Al amparo de esa Constitución se consolidó en España un sistema de libertades democráticas, se construyó un Estado social, se desarrollaron vigorosas autonomías en el conjunto de “nacionalidades y regiones” y el país se incorporó a la UE.
Cierto, la Constitución surgió de un pacto entre los liquidadores del franquismo y la oposición al régimen. Pero quienes pretenden que se trató de un mero “empate de debilidades” olvidan – o tratan de esconder – que ese pacto alumbró una democracia, no sólo homologable con las de nuestro entorno, sino avanzada a su tiempo en muchos ámbitos, marcada por la impronta del movimiento obrero, las luchas vecinales… así como por el pálpito inconfundible de nuestra pluralidad de arraigos culturales y lingüísticos. El marco constitucional estableció un terreno de juego lo bastante abierto para que pudiera darse la confrontación democrática de distintos proyectos políticos. Y, al mismo tiempo, lo bastante sólido para resistir sucesivos embates, desde el golpe involucionista del 23-F hasta un prolongado desafío terrorista.
Pero ese ordenamiento democrático se enfrenta hoy a nuevos retos y amenazas. Donde no impera la Justicia, que es una virtud, no puede haber Derecho. Y allí donde se extingue la voluntad democrática, los engranajes institucionales se encallan. Hace tiempo ya que el ánimo pactista de la transición cedió el paso a una dinámica de polarización que ha ido creciendo con los años. Gobiernos elegidos democráticamente fueron tachados de “ilegítimos”, se incentivó la recentralización del Estado y se fomentó el agravio comparativo y la incomprensión entre las ciudadanías de los distintos territorios. Las grandes crisis globales no podían por menos que incidir sobre nosotros con tanta mayor dureza cuanto que se achicaban los espacios de concertación y la voluntad de practicarla. La gran recesión de la década anterior no sólo levantó una oleada de indignación social, sino que empujó a las clases medias de Catalunya a abrazar el sueño de una secesión que las salvaría del declive general. Los desencuentros anteriores y los encajes mal resueltos de la singularidad catalana se envenenaron hasta desembocar en la más grave crisis institucional desde la transición.
En estos momentos, aún bajo las consecuencias de la pandemia, el apremio de la transición ecológica y el impacto de la guerra de Ucrania sobre la economía mundial, las democracias liberales sufren una enorme fatiga de materiales y se ven cuestionadas: ascenso de los movimientos nacional-populistas y de la extrema derecha… incluso conspiraciones golpistas, como en la República Federal alemana, que más allá de las dimensiones del complot indican que la atmósfera se está cargando de electricidad. En España, el diálogo entre el gobierno de Pedro Sánchez y la oposición se antoja imposible. El debate parlamentario ha sido sustituido por una ensordecedora bronca tabernaria. Se trata de una tentativa claramente importada de la conocida estrategia trumpista: desconsiderar la democracia representativa, alejando de la política a franjas enteras de la ciudadanía y abonando así el terreno a toda clase de derivas autoritarias. El persistente bloqueo en la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, con el que se trata de mantener en ellos a caducas mayorías conservadoras, representa una anomalía democrática, de cuya gravedad lleva tiempo la UE advirtiendo a España.
La Constitución se encuentra ante una disyuntiva, atenazada entre la invocación de quienes quisieran vaciar sus venas de savia democrática… y la exigencia social de encarar un cambio de época. No bastará con la distensión del conflicto catalán: habrá que ir cerrando las heridas abiertas del “procés” y perfilar un nuevo acuerdo de convivencia. Madrid no podrá seguir siendo una aspiradora de recursos nacionales, ni las comunidades autónomas podrán prosperar compitiendo entre sí, sino cooperando de un modo leal. Desde luego, no hay a la vista mayorías que permitan considerar reformas constitucionales de calado. Razón de más, si cabe, para promover a todos los niveles la cultura del diálogo, la negociación y el pacto. La arquitectura democrática no se sostendrá por simple inercia, ni por la evocación nostálgica del pasado. Será necesario un decidido impulso federal – hoy en las formas, mañana en las leyes –, acorde con el espíritu de la propia Constitución, para revitalizar su promesa de un futuro de libertad y progreso compartidos.