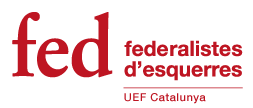Con motivo de la nueva oleada de manifestaciones que vive Cataluña, esta semana volvieron a producirse caceroladas. En mi barrio, los gritos a favor de la independencia fueron, por primera vez, contestados. Una reacción que derivó en una guerra dialéctica en la que la palabra fascista fue la que más retumbó a lo largo de la calle. Mi hija, como el resto de niños y niñas, fue testigo de los insultos que los vecinos y vecinas se lanzaban desde los balcones.
Mi infancia transcurrió en una dictadura donde se torturaba y encarcelaba a la disidencia política y esperaba que mi hija pudiera crecer en una democracia sana. Y esto no lo es.
Las palabras altisonantes y los insultos han marcado la tónica del procés en estos años. Los símiles con golpe de Estado, dictadura, totalitarismo, franquismo, terrorismo o fascismo son una práctica habitual de nuestra vida política que ha normalizado su utilización con total ligereza por parte de grupos y sectores políticos diferentes.
Uno de los términos más manoseado ha sido el de fascista. Desde sectores políticos teóricamente opuestos se ha acusado reiteradamente al bando contrario de fascismo por oponerse a sus puntos de vista. El propio president Torra calificó hace unos meses de fascistas a las personas que retiraban lazos amarillos. Con motivo de la celebración del 12 de octubre, vimos como los grupos que protestaban contra esta fiesta se autodenominaban “antifascistas” y los medios de comunicación asumían que lo eran.
En su libro “El camino hacia la no libertad”, Timothy Snyder se refiere al término ‘esquizofascismo’ para referirse a aquellas personas que tienen actitudes fascistas pero acusan de fascismo a quienes discrepan de sus puntos de vista de alguna manera. El término surge a raíz de la actitud de los rusos que fueron educados después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años 70’, bajo la premisa que fascista era sinónimo de anti-ruso en un imaginario en el que prácticamente resultaba un error gramatical que un ruso pudiera ser fascista. Esto hacía muy fácil acusar a los otros de fascistas sin ver que muchas de las actitudes propias podían estar cayendo también en lo que denunciaban: el ultranacionalismo que exalta la patria y la etnia.
Es posible que en este momento de conflicto extremo no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre los adjetivos que describen la crisis que atraviesa Cataluña pero resulta difícil afirmar que España es una dictadura franquista o que Cataluña está bajo el dominio de un gobierno fascista (por mucho que el presidente Torra tenga un historial de declaraciones enmarcables en un espectro supremacista). Es cierto que existen actitudes de odio e intolerancia graves pero es nuestra responsabilidad hacer un esfuerzo colectivo por moderar nuestro lenguaje, recuperar las formas y volver a tratarnos con respeto. También dentro de las instituciones donde las discusiones no se diferencian a veces a los gritos de mi calle.
A raíz de la moción de censura presentada en el Parlament por Ciudadanos fuimos testigos cómo el diputado de esa formación, Juan Carlos Girauta, llamaba a los socialistas “lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos, traidores, acomplejados y inmorales” por no votar a favor. Ni él se disculpó ni su partido se desmarcó. ¿Cómo vamos a pedir a la ciudadanía que se relacione con respeto si sus representantes políticos no son capaces de dar ejemplo?¿Cómo crecerán las nuevas generaciones que normalicen estas conductas?
La sentencia por el juicio del procés está representando una escalada en la tensión a la que deberíamos poner freno y una buena forma de hacerlo sería dejando de hacer símiles con la dictadura, el franquismo o el fascismo si no queremos acabar siéndolo.
(Diari de Girona, 18 de octubre de 2019)