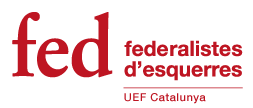Nunca, en la historia moderna de la Generalitat, nadie ha presentado tan inexistente balance de acción de gobierno. Su gran reto no ha sido hacer sino desobedecer, sea en el gobierno central, al tribunal constitucional o al sentido común.
La política catalana y sus caminos laberínticos, que empiezan en la Ciutadella y terminan en Bruselas en el hotel de Gaspart, nos han acercado a los filósofos griegos. Al escuchar al presidente del Parlamento, Roger Torrent, entendemos a Sócrates como nunca lo habíamos entendido cuando explicaba a sus discípulos «Sólo sé que no sé nada». La formación del gobierno de la mayoría absoluta independentista no puede alejarse de la adicción del proceso al suspenso. Hay suficientes votos para nombrar presidente, sólo poniéndose de acuerdo los ex Juntos el Sí, pero no tendría el gusto trabucaire de un gobierno en el exilio. Un gobierno republicano de una república catalana que nunca ha existido alojado en una monarquía, la belga.
Nunca, en la historia moderna de la Generalitat, nadie ha presentado tan inexistente balance de acción de gobierno. Su gran reto no ha sido hacer sino desobedecer, sea en el gobierno central, al tribunal constitucional o al sentido común. Su principal éxito, la Declaración Unilateral de Independencia -conclosa con encarcelamientos y desterraments- fue una declaración de feria: ni salió al DOG ni al balcón para ser aclamada por el mar estrellado que inundaba la plaza Sant Jaume y demostrar que aquello iba de verdad y que el 27 de octubre nos habíamos convertido en un país independiente.
Toca ser comprensivos con los super-héroes de país. No les apetece hacer lo que toca hacer, un proyecto para la sanidad, para la educación, para la economía de la gente de la calle, pero se vuelven locos para poner una pica en Flandes con los asuntos exteriores y los viajes al extranjero. Los que han sido llamados a protagonizar grandes gestas les da palo ponerse a hacer esta cosa tan aburrida como es dirigir el país y aguantar las alegrías y las penas de cada día. Saben que este es un pecado venial con cien años de perdón para que la gente de buena voluntad está dispuesta a hacer cualquier cosa por la independencia, incluso volver a votar.
Con la DUE nos hemos enterado de que la independencia nos saca de la Unión Europea pero que no importa, que ellos se lo pierden. Hemos comprobado que mientras el Proceso peregrina en Bruselas como los cruzados a tierra santa, las grandes empresas catalanas se lo hacen más allá del Ebro, este río unionista que comienza en España y acaba en Cataluña. No importa que se vayan las empresas grandes para que el bote pequeño está la buena confitura, ni no tener financiación en los mercados para que pagando San Pedro canta. La letra y la música del Proceso no es Els Segadors ni la Santa Espina ni La estaca sino el himno adolescente y posmoderno de Alaska y la movida madrileña. Mi destino es el que yo decido / el que yo elijen para mí / a quién le importa lo que yo haga? / A quién le importa lo que yo diga? / Yo soy así y así seguiré, nunca cambias. / Quiz la culpa se mía / miedo no seguir la norma / ya se Demasiado tarde / para cambiar ahora.
Todos sabemos que los reyes son los padres y que las DUE nacen con el 155 bajo el brazo, pero que ha quedado herido es el catalanismo, este catalanismo difuso que no necesitaba depurarse de contaminaciones hispánicas porque no se exigía nota de corte para al acceso a la catalanidad, sólo vivir y trabajar en Cataluña. De año en año pasábamos el curso como un solo pueblo. A base de segar a ras hemos quedado segados en dos mitades. Una, cepillado de impurezas de españolidad, y la otra, comenzando a sentirse como el Espanyol de Cornellà a los ojos de Piqué. Desarraigada.
Tanto de ruido para acabar haciendo el desastroso milagro de la división de los panes y de los peces.