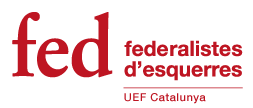Antes de llegar a todo esto existió una Assemblea de Catalunya en cuyas propuestas se hallaba la hegemonía de un partido, el PSUC, a cuya debilidad y práctico desmantelamiento cabe achacar buena parte de lo que nos sucede, empezando por la pérdida de una conciencia de clase que identifique a los verdaderos adversarios de quienes sufren esta crisis
Cuando, como bien lo escribía Manuel Cruz, el máximodirigente de ERC empieza sus disertaciones con la palabra “evidentemente”, lo que se expresa es más que una coletilla de emergencia para los incómodos titubeos de una velada social. Lo que sigue a ese “evidentemente” no es una opinión, lastrada por la fuerza evocativa del adverbio, sino un desvelamiento de la auténtica realidad. Lo que se nos concede es la guía espiritual para encontrar ese lugar tan obvio para todos menos para nosotros, los invidentes ideológicos. Lo que se nos regala es el camino de perfección para alcanzar el sentido común que nuestra extravagancia moral se niega a aceptar. Es como el “voilà” en la carpa del mago de feria, aunque alzado al púlpito de los medios de comunicación públicos y subvencionados de Catalunya. “Voilà!”, proclama Forcadell. “En verdad en verdad os digo”, martillera Mas. “Evidentemente”, empieza Junqueras. Y la magia, el milagro o la revelación ocupan el escenario, que los incrédulos mirábamos con nuestro perverso y reticente escepticismo.
Bienvenidos a la sociedad del espectáculo, que nunca ha sido un espacio de diversión y alegría, sino el de la sustitución del debate político por la exhibición estética. Aquí no se trata de convencer a nadie con argumentos, porque el discurso nacionalista no los necesita y, además, considera que dar explicaciones es ultrajante. El discurso nacionalista nunca busca convencer, sino delimitar. Jamás ha querido dar razones, sino marcar diferencias. Sus planteamientos no pertenecen a un mundo real en el que cualquier actitud debe ser racionalizada en una exposición de motivos, sino a un universo simbólico en el que cualquier emoción debe disponer de su emblema verbal. Podrán discutirse estrategias entre los creyentes, podrá matizarse este o aquel asunto entre quienes tienen fe. Pero ¿por qué habría de discutirse lo esencial? Y el problema no es que estemos ante una personalidad tozuda y enfurruñada, que se empeña en no poner en duda las motivaciones de su conducta. Estamos ante quienes empuñan la palabra para dar voz a la nación entera. Lo que es lógico que les incomode es la existencia de otras voces, que ponen en duda lo que para ellos es fundamento incuestionable de toda discusión posterior.
El desacuerdo, en lo más profundo de lo que unos y otros entendemos por “lo político”, provoca tanta perplejidad como desaliento entre quienes no pueden comprender que la comunidad pueda hablar para negarse a sí misma. Esa voz discrepante tiene el regusto de la blasfemia. Esas alternativas que se propugnan tienen el aspecto de una profanación. Que nadie crea que nos encontramos ante una actitud deshonesta o patológica, porque demasiadas personas lo ven honrada y sensatamente de este modo. Evitemos criticar lo que ocurre como si fuera el resultado de una cínica manipulación, aunque el cinismo y la instrumentalización de las emociones se encuentren también en la conducta de quienes llevan muchos años siendo elite dominante o de quienes llevan otros tanto queriendo llegar a serlo. Lo que ocurre es mucho más grave, porque la deshonestidad de unos cuantos puede remediarse en un proceso de regeneración nacional. Lo más difícil es hacer frente a un desplazamiento masivo de la perspectiva, que ha acabado por crear un escenario en el que el acuerdo resulta ya inviable, y en el que la cohesión necesaria para hacer frente a los problemas de reconstrucción tras esta crisis devastadora parece descartada.
«El nacionalismo concede a una parte de la opinión pública su función de portavoz de la nación, dejando a quienes no están de acuerdo con sus planteamientos en una lamentable situación de extranjería»
Lo que aquí se plantea, entendámoslo de una vez, no son cuestiones referentes a una manera de pensar, sino asuntos que pretenden manifestar una forma de ser. Esto nada tiene que ver con un debate sobre normas, esto no es una disputa de intereses políticos, esto no pertenece al campo de las negociaciones entre ciudadanos en conflicto. Esto se ha convertido en la afirmación de lo que, simplemente, es. Y lo que es en su totalidad unánime tiene que expresarse con una sola voz cuya función es corroborar tal existencia. Ese es el cambio radical de perspectiva que el nacionalismo inserta en la arena política para bloquear cualquier argumentación que pueda secularizar y someter a discusión lo que, según él, nunca puede ser motivo de enfrentamiento. Y, peor aún, lo que nunca puede ser experimentado como un bien social común y diverso, plural y perteneciente en igual grado a todos los que lo habitan, opinable en sus estructuras, criticable en sus fundamentos, pensable en sus distintos modos de resolver las encrucijadas históricas.
El nacionalismo es siempre, en todas partes, un proceso inflamatorio de la comunidad, una ruptura de las posibilidades de que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Del mismo modo que el populismo no construye el sujeto histórico del pueblo, el nacionalismo nunca ha fabricado históricamente la soberanía nacional. El populismo otorga a un sector social determinado la representación de la totalidad del pueblo, y deja en silencio o en el oprobio a quienes pierden esa condición prestigiosa y legítima. El nacionalismo concede a una parte de la opinión pública su función de portavoz de la nación, dejando a quienes no están de acuerdo con sus planteamientos en una lamentable situación de extranjería. Han sido ya demasiadas las experiencias históricas en las que el populismo no ha tratado de justificar su exclusividad, sino que se ha limitado a movilizarse como si su actividad encarnara e hiciera visible al verdadero pueblo. Han sido bastantes los episodios del pasado en los que el nacionalismo ha irrumpido como manifestación tangible de un ser nacional. Un ser cuya existencia solo se cree realizable en el escenario construido por quienes se consideran sus intérpretes leales.
Tanto en el populismo como en el nacionalismo conviven la mística, que eleva una posición ideológica al rango de una sagrada constatación de la verdad, y la campechanía, que rebaja una actitud política al nivel de la naturalidad. Por eso podemos ver a los dirigentes populistas y nacionalistas presas del éxtasis al palpar la Sagrada Forma del pueblo o la nación paseándose en las calles en las fiestas de guardar. O podemos verlos con esa expresión de hastío e impaciencia de quien tiene que explicar a los más necios lo que es tan natural como la vida misma. Poco tendrá esto que ver con la afirmación de la solvencia democrática que definen a un pueblo y a una nación en estado de madurez política. El populismo no permite que los ciudadanos vayan constituyéndose, de forma dialogante y diversa, sin imposición metafísica y sin determinaciones ecológicas, como un pueblo en el que cada individuo proyecta su personalidad diferenciada. Y el nacionalismo no deja que los miembros de una comunidad política vayan afirmando su soberanía, mediante un discurso que a todos considere individuos iguales en derechos. Empezando por el derecho a que la opinión de cada uno sea tan nacional, tan propia, tan legítimamente defensora del interés general y el bien común como la opinión de cualquier otro ciudadano.
«El proceso que ha llevado a la inmensa movilización del nacionalismo en Catalunya procede directamente de la crisis económica, cuya duración y persistencia ha provocado fracturas sociales, impresión de pérdida de soberanía, anulación de derechos arduamente conquistados y desmoronamiento del prestigio de las instituciones»
Nada de esto implica que el nacionalismo haya instaurado una cultura política que lleva a las formas de gobierno dictatoriales. Nada de ello supone que los nacionalistas no puedan ser considerados opción legítima que compite por el apoyo que le brindan o no los ciudadanos, en función de decisiones libremente meditadas y libremente ejercidas. Lo que sí manifiesta esta situación es una calidad deteriorada de la democracia, en especial cuando el nacionalismo alcanza determinados niveles de influencia en la opinión pública. Porque el nacionalismo, llamándose democrático y aceptando el marco de una democracia parlamentaria –como es el caso de nuestro marco de actuación pública-, siempre considera que su discurso tiene una relación con la nación más legítima, más congruente con la comunidad, que la establecida por las culturas políticas con las que pueda competir en su territorio. Esa superioridad moral que nunca está ausente de la percepción nacionalista; esa convicción de que el nacionalismo representa con mayor autenticidad a la nación; esa actitud de considerarse una manifestación propia de la comunidad, mientras las demás son vistas como culturas políticas híbridas, entregadas a lealtades nacionales en conflicto; todo ello, es lo que lleva a que el nacionalismo, por su misma hipertrofia representativa, acabe lesionando las posibilidades de un ejercicio pleno de la soberanía, que en una sociedad democrática debe ser ejercida de forma equivalente por todos los que viven en una misma comunidad política. De ahí que no dejemos de observar las delaciones de un lenguaje que, descuidada o voluntariamente, expresan ese plus de representación que el nacionalismo se adjudica a costa de la igualdad de los ciudadanos. Cuando se dice, por ejemplo, que “los catalanes queremos esto o aquello”, en lugar de indicar que quien lo quieren son los nacionalistas, a los que las elecciones nunca han dado ni la totalidad ni una mayoría abrumadora de los votos en Catalunya. O cuando se reclama a los responsables de nuestras instituciones, desde una movilización que se ve a sí misma como la totalidad del auténtico país en marcha, que actúen como si en este país solo tuvieran existencia real y legítima los nacionalistas, incluyendo la forma de presentar los procesos electorales previstos por la ley.
Nada hay, por tanto, de acusación de actitudes antidemocráticas en estas reflexiones, sino de reproche por la normalización de una perspectiva política que daña las libertades de todos. De todos, insisto: incluyendo a quienes se dice querer beneficiar. Porque cuando la igualdad de los ciudadanos empieza a corromperse, el proceso de oxidación no se detiene nunca, desborda las intenciones iniciales de una segregación controlada, y acaba por dejar a la intemperie a quienes también habrán de ser víctimas de una deslegitimación como la que ahora sufrimos los no nacionalistas. ¿No observamos, ahora mismo, que los nacionalistas no independentistas empiezan a ser cuestionados en sus virtudes cívicas y en su patriotismo por los sectores más radicales? ¿Qué es lo que nos asegura que en un tiempo futuro no serán los independentistas más inclinados a posiciones sociales de izquierda quienes sean considerados extraños a la cultura nacional por quienes ostenten un poder orientado hacia posiciones conservadoras, y que podrán hacer creer que el único modo leal de ser catalán es coincidir con un determinado modelo de sociedad, rápidamente identificado con la forma de ser de nuestro pueblo?
«Plantear candidaturas que escenifiquen un conflicto sustancial entre Catalunya y España sepulta el conflicto entre intereses sociales y modelos de sociedad antagónicos que es el que los demócratas, sean de izquierdas o conservadores, deberían considerar la forma adecuada de organizar las diferencias en un sistema parlamentario»
En mi opinión, el proceso que ha llevado a la inmensa movilización del nacionalismo en Catalunya procede directamente de la crisis económica, cuya duración y persistencia ha provocado fracturas sociales, impresión de pérdida de soberanía, anulación de derechos arduamente conquistados y desmoronamiento del prestigio de las instituciones. La misma elite que ha gobernado Catalunya mediante los instrumentos fabricados por el proceso constituyente de 1977-1980 ha podido presentarse como alternativa al régimen que ha gestionado durante casi toda la etapa autonómica. Y por régimen no me refiero solamente al que se instauró en la llamada “construcción nacional de Catalunya” -frente a la “reconstrucción nacional” que proclamaba el PSUC como objetivo, lo que es mucho más que un detalle de estilo-, sino a las relaciones normalizadas entre la Generalitat y el Gobierno de España, en un bloque de poder y modelo de Estado que resultó perfectamente asimilable al juego de permanente reivindicación espiritual y saldo clientelar favorable que se mantuvo desde la dirección del pujolismo.
La actuación popular contra la crisis se ha formalizado mediante el impulso nacionalista hacia la independencia. Un impulso que ha debido romper cualquier debate sobre “las cuestiones que nos dividen”, para encontrar un ficticio mínimo común denominador de la conciencia que es la identidad nacionalista. Cualquier otra manera de responder a la catástrofe social que estamos padeciendo habría supuesto una demanda de responsabilidades a la elite que ha gobernado institucional, económica, social y culturalmente este país desde la Transición. Una movilización popular con una conciencia nacional democrática, de resistencia social a los recortes, de formalización de una protesta contra la pérdida acelerada de derechos sociales, habría debido definir la lucha de los ciudadanos catalanes pasando por encima de una identificación nacionalista que solicita, de entrada, la pérdida de cualquier otra identidad personal y colectiva. El desarrollo de esta forma nacionalista de movilización, que empieza por demandar el abandono de las tradiciones socialistas, de las opciones de clase, de las actitudes de izquierda, es el producto de un desguace de una cultura progresista, que alcanzó su más insensata expresión en los años del Tripartito.
No entraré a detallar los aspectos de este último y más que lamentable paréntesis político y cultural en la hegemonía nacionalista. Lo que sí puede decirse es que en los siete años de gobierno de una izquierda acomplejada, atemorizada ante la posibilidad de ser destituida de su carácter catalanista, incapaz de situar las cosas en el terreno de la perspectiva social que esperaban sus votantes, se perdió –y creo que definitivamente- el pulso que parecía haberse recobrado para hacer frente al modelo de sociedad que el nacionalismo había constituido desde 1980. Y, por tanto, cuando la crisis derramó su lluvia ácida sobre todos los factores de la seguridad vital de los ciudadanos, cuando destrozó las barreras de protección y los ámbitos de servicios identificados con la democracia, el nacionalismo pudo marcar el territorio de la propuesta sin adversario alguno, en especial aquellos competidores que debían haber alzado los criterios de una cultura política como la que movilizó a los catalanes en la fase inicial de la Transición.
Por ello, cuando se observan análisis de periodistas, historiadores, sociólogos y comentaristas diversos ante esta coyuntura, nunca se presenta objeción a lo que son las dos características fundamentales de sus planteamientos. La primera, la deformación de aquel proceso constituyente de 1977 y de las luchas sociales que lo precedieron, convirtiéndolo en una primera etapa conscientemente asumida por todos, en el camino de una soberanía nacional plena que se identifica con la independencia y que se comprende con los recursos culturales del nacionalismo. La segunda, la pretensión de promover instancias unitarias que parecen olvidar las diferencias radicales que separan a federalistas y nacionalistas, roto ya el pacto constitucional y estatutario que permitió llegar a acuerdos en las circunstancias de fabricación. Ni es el momento de advertir que estamos a punto de revertir las condiciones de 1979 en un giro centralista, como forma de animar a que olvidemos todos la forma en que este país ha sido llevado a una escisión radical difícilmente revocable; ni es el momento de plantear candidaturas que escenifiquen un conflicto sustancial entre Catalunya y España, sepultando el conflicto entre intereses sociales y modelos de sociedad antagónicos que es el que los demócratas, sean de izquierdas o conservadores, deberían considerar la forma adecuada de organizar las diferencias en un sistema parlamentario. La vibración plebiscitaria que late en estos dos planteamientos pertenece por entero a la cultura nacionalista, no a la federal. Y en su desarrollo solo podríamos esperar algo muy distinto a la tensión democrática que se vivió en la lucha contra la dictadura franquista y en los momentos primeros del combate por la autonomía. Lo que se asentaría es, precisamente, lo opuesto a aquella actitud: una unanimidad de posiciones hegemonizada por los sectores que son, al mismo tiempo, poder y alternativa de poder; gobierno y movilización callejera; opinión de partido y presunción de representación completa de la nación.
“El combate de la Assemblea implicaba, entre otras cosas, asegurar la cohesión social de Catalunya y tramarla sobre algo distinto al discurso nacionalista. No debería sorprendernos que la derrota de este proyecto acabara por repercutir en un modo de entender las relaciones institucionales y políticas entre Catalunya y España»
Antes de que llegara todo esto, en los momentos previos a la autonomía gestionada por el pujolismo, existió una Assemblea de Catalunya en cuyas propuestas se hallaba la hegemonía de un partido a cuya debilidad y práctico desmantelamiento cabe achacar buena parte de lo que nos sucede, empezando por la pérdida de una conciencia de clase que identifique a los verdaderos adversarios de quienes sufren esta crisis, y acabando por la evaporación de aquella vinculación orgánica entre conflicto social y proyecto nacional que la izquierda llegó a plantear como emulación de otras experiencias antifascistas europeas. Los objetivos y la forma de trabajar de aquella organización popular fueron ejemplares. La calidad de su trabajo para construir líneas de resistencia y fundamentos de una sociedad democrática debería servir como pieza de contraste para examinar las deficiencias de nuestra situación actual.
Para quien tenga memoria suficiente, o para quien tenga la voluntad de conocer cómo se dieron procesos históricos no mitificados, deberá tenerse en cuenta la manera en que aquellos objetivos y aquella forma de trabajo provocaban el disgusto de quienes preferían ámbitos de discusión más restringidos. El temor permanente de quienes veían con recelo una movilización popular de masas que nunca controlaron. El miedo a la calle que se observó en fuerzas políticas que siempre consideraron conveniente reducir el poder de aquella intervención de todas las formas de sociabilidad democrática que la lucha contra la dictadura había ido constituyendo: los partidos, las asociaciones vecinales, las organizaciones sindicales, claro está, pero también la incorporación individual de quienes se agrupaban en una inmensa plataforma que representaba a una sociedad aún no desvertebrada por el cambio de paradigma que se estableció en los últimos tramos del siglo XX.
Aquella movilización acabó como resultado de muchos factores –la conquista de libertades que acababan con el estado de excepción, el propio agotamiento de una ofensiva que no podía mantenerse indefinidamente, la entrada en una fase de conflictos y competencia interna de quienes habían mantenido posiciones unitarias antes del proceso constituyente-. Pero hubo un factor que deberá ser señalado sin descanso, porque sin él resultaría incomprensible lo que sucedió más tarde y lo que ha ido evolucionando hasta nuestros días. Y ese factor fue la agrupación de las fuerzas conservadoras para acabar con la movilización propiciada por la Assemblea y que podía haber llevado a la victoria electoral y la hegemonía cultural de la izquierda. No fue un frente nacionalista el que destruyó las posibilidades políticas –y, en su momento, electorales- de un presunto sector “españolista” en Catalunya. Los nacionalistas españoles y los nacionalistas catalanes de derecha, con el auxilio de una Esquerra Republicana que hizo escaso honor a ambas partes de su denominación, se comprometieron a frenar el horizonte de la “reconstrucción nacional de Catalunya” que se había teorizado en la izquierda más consecuente. Era reconstrucción, es decir, recuperación de las libertades perdidas con el mismo espíritu con el que en otros momentos de democracia plena se ejercieron los derechos de los ciudadanos. Reconstrucción para proporcionar a la nueva democracia el talante popular y avanzado que se encontraba en una determinada zona de la tradición del catalanismo, prolongado en los años más oscuros de la segunda mitad del pasado siglo.
En 1980, aquella propuesta fue derrotada sin paliativos, en especial por la falta de participación de quienes creyeron que aquella no era su batalla, frente al mantenimiento de los votos de quienes siempre tuvieron claro que sí lo era. Que lo era, quizás, en un nivel de mayores posibilidades políticas que el combate por una democracia avanzada que iba a darse en el conjunto de España. Un combate que implicaba, entre otras cosas, asegurar la cohesión social de Catalunya y tramarla sobre algo distinto al discurso nacionalista en el que habría de apoyarse la hegemonía conservadora desde entonces. De hecho, no debería sorprendernos que aquella derrota acabara por repercutir en un modo de entender las relaciones institucionales y políticas entre Catalunya y España. Pero, también, en la forma en que se reconstruyó un Estado cuya vinculación con la sociedad estuvo muy lejos de satisfacer las esperanzas de un sector de la oposición democrática. Quizás una determinada forma de entender España, la abrumadora espesura de un nacionalismo español conservador y su repunte en las formas más pintorescas de regionalismo anticatalán –no anticatalanista- se levante también por el influjo de esa derrota que fue mucho más que un simple episodio electoral y pasajero.
Antes de que llegara todo esto, se produjo una derrota que nunca hizo referencia, más que en la grosera campaña contra “partidos sucursalistas” del pujolismo, a la línea de discriminación nacional, sino a un modelo de sociedad, un proyecto de país, que había de construirse en una perspectiva nacionalista o en una perspectiva federal. Los resultados están a la vista. Y cada uno deberá decidir si ha sido para bien o para mal. De cada uno y del país entero.