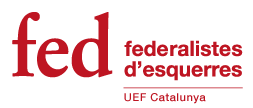Desgraciadamente el debate sobre los motivos económicos del independentismo está dejando de lado la cuestión principal. Tanto quienes defienden la independencia como quienes la rechazan discuten sólo los efectos que previsiblemente tendría para la riqueza de Catalunya y su PIB, pero pasan en silencio sobre el problema fundamental: el de cuáles serían las consecuencias sociales de esos cambios económicos
El nacionalismo no es una creación del capitalismo, pero sus principios subyacentes, el de soberanía nacional y el de libertad de mercado, triunfaron con las primeras Constituciones, a finales del siglo XVIII, y nacionalismo y capitalismo han vivido desde entonces juntos; complementándose en algunos aspectos, pero oponiéndose en otros. La idea de soberanía nacional implica la existencia de una pluralidad de naciones y la sólida unidad de estas, en tanto que la de libertad de mercado tiende a su universalidad y su aplicación estricta divide la nación única en dos naciones distintas, como se dice en la célebre novela de Disraeli.
Para superar esa tensión, desde aproximadamente el primer tercio del siglo XIX y hasta al menos la primera mitad del siglo XX, los estados continentales europeos (no sólo ellos, pero sobre todo ellos) practicaron una política que para defender la «economía nacional», al tiempo que afirmaba la libertad de mercado interior, negaba la del exterior.
Este concepto de economía nacional propio del proteccionismo, difícilmente sostenible desde el punto de vista del capitalismo, es perfectamente racional desde el del nacionalismo por su utilidad para reducir o aminorar las diferencias que el libre juego del mercado origina en el seno de la sociedad nacional. No sólo la diferencia entre sectores de la producción tan distintos como, por ejemplo, los cerealistas castellanos, los textileros catalanes o los ferreteros vizcaínos, sino también y sobre todo la que media entre capital y trabajo, que a juicio de muchos fue siempre el objetivo principal de los gobiernos liberales y conservadores que impulsaron el proteccionismo.
Pero tras su trágica culminación en los fascismos autárquicos, el proteccionismo parecía haber quedado atrás. El proceso de eliminación de trabas a la libre circulación de capitales y mercancías (no así a la de personas) iniciado tras la Segunda Guerra Mundial y movido no sólo por razones estrictamente económicas, sino también por el deseo de asegurar la paz en el mundo, ha continuado avanzando hasta hace poco. Y junto con la sustitución del proteccionismo por la globalización económica, creíamos haber logrado que aquí en Europa, donde su virulencia puso al mundo en llamas, los sentimientos nacionalistas hubieran declinado y continuaran haciéndolo hasta el punto de ser sustituidos por un espíritu europeo, que sin ser del todo universalista, no fuera tampoco nacionalista.
Esta evolución está hoy detenida y amenazada. De un lado por la dificultad de conciliar las consecuencias de la globalización económica con las exigencias de la democracia; del otro por la aparición de un nuevo proteccionismo que no persigue proteger la economía nacional frente a la competencia internacional, sino evitar que los extranjeros puedan beneficiarse en una u otra medida de sus frutos. En unos casos, como los de la Alternative für Deutschland, el UKIP, el Frente Nacional francés y el resto de los partidos eurófobos de los países ricos de la UE, oponiéndose a que estos den ayuda a los países pobres para salir de la crisis e incluso cuestionando la existencia de la Unión. En otros, como el de los movimientos independentistas en Escocia, Flandes, la Padania, o Catalunya, creando fronteras que aún no existen para convertir también en extranjeros a quienes hasta ahora no lo eran, con el fin de impedir que se beneficien de la renta generada en el nuevo Estado. No se protege para aumentar el propio PIB, sino para evitar que el Estado utilice parte de él en beneficio del extranjero. No se protege la producción, sino la distribución.
Seguramente no es el deseo de reservar a los catalanes la distribución del PIB generado en Catalunya el único motivo que impulsa a los independentistas catalanes, pero igualmente es seguro que, en mayor o menor medida, este motivo está también presente en todos ellos. Lo estaba desde luego en la propuesta que Mas llevó a Rajoy en el 2012, cuya negativa lo impulsó hacia el independentismo y lo sigue estando, incluso como tema dominante, en todo el debate posterior.
Pero desgraciadamente el debate sobre los motivos económicos del independentismo está dejando de lado la cuestión principal. Tanto quienes defienden la independencia como quienes la rechazan discuten sólo los efectos que previsiblemente tendría para la riqueza de Catalunya y su PIB, pero pasan en silencio sobre el problema fundamental: el de cuáles serían las consecuencias sociales de esos cambios económicos.
Un problema muy espinoso porque la probabilidad de que la economía catalana se vea favorecida por la independencia depende del juicio de «los mercados» sobre la capacidad y disposición del nuevo Estado para llevar a cabo las famosas reformas, que limitan severamente la posibilidad de mantener en sus actuales dimensiones la política social y, en sentido opuesto, el apoyo a la independencia entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad catalana estará inevitablemente muy condicionado por la esperanza de que esta no se consiga a sus expensas, sacrificando la política social a las exigencias de los mercados, que como es sabido tienden a incrementar las desigualdades existentes.
Pero su dificultad no excusa, sino acentúa, la necesidad de abordarlo y no sólo no se hace esto, sino que las vías de acción hasta ahora utilizadas por el Govern de la Generalitat, empeñados todos en no llamar a las cosas por su nombre, impiden que se haga porque no ofrecen cauce para el debate racional; hasta cabe sospechar que para algunos de quienes las siguen es precisamente esto lo que las hace atractivas.
Tras el fiasco del referéndum que se llamó consulta, ahora se acude a una consulta que tampoco es consulta sino manifestación, aunque singular: no presencial y hasta en diferido, puesto que mis hermanos inválidos catalanes tendrán un plazo de quince días para manifestar su opinión.
Y tras la singular manifestación, las no menos singulares elecciones plebiscitarias, es decir, elecciones que no se harán para que los electores elijan entre distintas candidatura y diferentes programas de gobierno, sino sólo para que expresen su voluntad acerca de la propuesta de independencia suscrita por los partidos soberanistas, que se presentan ante el electorado integrados en una lista única y, hay que suponer, con esta propuesta como punto único de su programa. Todo lo demás, y en particular la política económica y social, ha de quedar de lado porque podría dividir y no se quieren elecciones, sino plebiscito.
Con el continuado recurso a estas vías de actuación, el Govern y las fuerzas que lo apoyan destruyen con equívocos y silencios la legitimidad democrática que tan frecuentemente invocan.
(La Vanguardia, 27 de octubre de 2014)