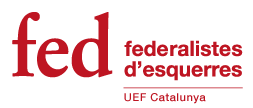Rafael Campalans, un socialista noucentista, dijo que Catalunya no es la historia pasada, sino la historia que queremos escribir: «No es el culto a los muertos, sino el culto a los hijos que aún han de venir». Campalans quería avanzar «hacia la España de todos», en la que hoy Catalunya podría seguir aportando su ADN específico: la capacidad de administrar la diversidad y de vertebrar la pluralidad, dos de los instrumentos para afrontar la complejidad del mundo del siglo XXI
He de confesarles que no he viajado a Escocia para vivir en directo el referéndum; tampoco voy a hacer un artículo de circunstancias a la medida del resultado. Prefiero ahondar en los argumentos que puse ya sobre la mesa. En el análisis «Ni Escocia ni Quebec» (21/XII/2013), publicado cuando se conoció la pregunta encadenada de la consulta catalana del 9-N, afirmaba que el escenario que se dibuja en Catalunya no era el escocés ni el quebequés. Y concluía: estamos ante un proceso de divorcio político sin mutuo acuerdo, en el que dos nacionalismos (el catalán y el español) están tomando a los ciudadanos como rehenes. Técnicamente, la pregunta catalana se sitúa en las antípodas de la pactada en el acuerdo de Edimburgo entre David Cameron y Alex Salmond. El primer ministro británico impuso entonces una disyuntiva clara: independencia o unión. Es la misma claridad que se estableció en Canadá tras los dos referéndums celebrados en Quebec (1980 y 1995). El Gobierno federal planteó una cuestión interpretativa al Tribunal Supremo (1998) e inscribió los principios de la respuesta en la ley de Claridad (2000): una pregunta y una mayoría claras. Políticamente, la vía catalana tampoco encaja en los modelos de Quebec y Escocia. El primero está encuadrado desde el 2000 en las reglas de la ley de Claridad y el segundo es el resultado de un pacto político.
Ahora, con el desenlace del referéndum escocés sobre la mesa, se hace más evidente que Cameron había jugado la carta del todo o nada -independencia o unión-, con la confianza que le daban entonces unas encuestas que situaban el no como vencedor. De no haber sido así, el primer ministro británico hubiera introducido en el acuerdo de Edimburgo, sellado el 15 de octubre del 2012, la segunda exigencia de la ley de Claridad: una mayoría clara. Este ha sido, como se ha evidenciado en la campaña, el talón de Aquiles del fallido proceso de divorcio a la escocesa. Con un empate técnico en la recta final de la campaña, la hipótesis de una victoria del sí por la mínima encendió todas las alarmas. Stéphane Dion, el padre de la ley de Claridad, esgrime dos razones por las que un referéndum de secesión exige una mayoría clara. La primera: «La secesión es un acto grave y probablemente irreversible. Se trata de un gesto que compromete a las generaciones futuras y tiene consecuencias importantes para todos los ciudadanos del país dividido». La segunda: «La negociación de la escisión sería, inevitablemente y a pesar de la mejor voluntad del mundo, una tarea difícil y llena de obstáculos. No debería ocurrir que, mientras los negociadores tratan de llegar a un acuerdo de separación, la mayoría cambie de opinión y se oponga a la secesión. Sería una situación insostenible. Por ello, el proceso sólo debería ponerse en marcha cuando haya una mayoría clara, para que dicha mayoría tenga posibilidades de mantenerse a pesar de las dificultades de la negociación».
Mucho se ha escrito sobre las semejanzas y diferencias entre los procesos de Escocia y Catalunya, pero hay una fundamental que subrayaba Javier Cercas en El País Semanal (14/IX/2014): «En Gran Bretaña hay un debate sereno y racional, donde se intercambian argumentos; en España apenas intercambiamos otra cosa que gritos, mentiras y ataques personales en un clima de histeria que no excluye el matonismo, pero sí cualquier esfuerzo por entender al discrepante». Es evidente, en el plano formal, que Mariano Rajoy (sigue sin articular respuesta política alguna) no es David Cameron, pero tampoco Artur Mas es Alex Salmond: el SNP ganó las elecciones por mayoría absoluta y el compromiso de convocar un referéndum de independencia, mientras que CiU no utilizó este término en su programa. Sin embargo, en el plano político, la victoria del sí en Escocia habría sido un factor mayor que habría quebrado una regla de oro formulada por Dion: «En realidad, no se ha producido ninguna secesión en una democracia bien establecida que haya disfrutado de un mínimo de diez años consecutivos de sufragio libre y universal, ya se trate de federaciones o de países unitarios».
De haberse consumado, el divorcio de Escocia habría sido la excepción a esa regla y habría abierto el melón de la secesión en Europa Occidental. El propio Artur Mas, en el debate de política general del Parlament, diferenció tres escenarios para acceder a la independencia: el de la violencia (es el caso de la ex Yugoslavia), el de la desintegración del Estado (caso de la URSS) y los procesos pactados o de divorcio de mutuo acuerdo (Quebec y Escocia). El resultado escocés ha confirmado, como ya sucedió por dos veces en Quebec, aquella regla de Dion: el fracaso de los referéndums de secesión «en las democracias bien establecidas».
El presidente Mas, al definir estos tres escenarios, desechó los dos primeros, constató que tampoco transitaba por la vía del divorcio a la escocesa y reconoció que Catalunya se situaba en «un escenario desconocido» que planteaba más dificultades. Oriol Junqueras, que citó a Kant y su Crítica de la razón práctica, habló del futuro de nuestros hijos para fundamentar los anhelos de independencia. Me vino a la mente una cita de Rafael Campalans, un socialista noucentista que dijo que Catalunya no es la historia pasada, sino la historia que queremos escribir: «No es el culto a los muertos, sino el culto a los hijos que aún han de venir». Esta es la vía catalana, pero con una acotación: Campalans la enmarcaba en la voluntad de avanzar «hacia la España de todos», en la que hoy Catalunya podría seguir aportando su ADN específico: la capacidad de administrar la diversidad y de vertebrar la pluralidad, dos de los instrumentos para afrontar la complejidad del mundo del siglo XXI. Lo dicho al inicio: no estamos ni en Escocia ni en Quebec. Seguimos en el laberinto español.
(La Vanguardia, 20 de septiembre de 2014)