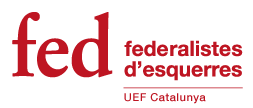Es el momento de trazar el recorrido hacia una nueva realidad que supere los déficits hederados de la Primera Transición, la del periodo iniciado en 1976 y articulada en el texto constitucional de 1978. Tres de los pilares de aquella Transición hacen agua y los tres están inacabados
Desde hace unos años, que coinciden básicamente con la grave afectación de la crisis económica, se ha agigantado una brecha que separa un amplio sector de la ciudadanía y las instituciones. Es una realidad explicable por diferentes razones objetivas, pero poco justificable porque lo que está en juego es la supervivencia de la democracia. La brecha no puede ser tan profunda como para que las partes no acaben encontrando puntos de contacto y evitando el derrumbe de un edificio que, por otra parte, está necesitado de reformas. Pero todavía no hemos superado la fase del enroque, la del descrédito del adversario desde la trinchera. Quizás esto ya va bien para algunos.
La brecha se inició antes de 2008, aunque la burbuja económica aún envolvía unas vergüenzas que se han demostrado sistémicas. La política, desde su concepción a su praxis, hacía tiempo que no contaba con la complicidad de la gente. La mayoría absoluta de Aznar, con su injustificable adhesión a la guerra de Irak, con sus mentiras en torno del 11-M, dejó paso a una etapa más ilusionante, la primera legislatura del presidente Zapatero. Cuando estalló la crisis, con un Zapatero fortalecido electoralmente, se acentuó la desconfianza de la ciudadanía, puesto que los gobernantes se rindieron a las exigencias de los mercados, un eufemismo utilizado para encubrir los intereses de las grandes corporaciones financieras y los especuladores internacionales, incluidos algunos estados e instituciones. No hubo transparencia ni valentía política (negación de la crisis, absurda propaganda de los brotes verdes, introducción del artículo 135 en la Constitución, etcétera) para afrontar la realidad y evitar una creciente desafección.
El PSOE, el gran partido del momento, inició el camino del descrédito y todavía está pagando los platos rotos. En el otro lado, el PP aprovechaba la ocasión para practicar una oposición burda e irresponsable, incluso con tics de regusto franquista, para exacerbar los ánimos y ganar el poder. La jugada le salió bien a la corta, pero al precio de gobernar siendo rehén de sus excesos. En Cataluña también cayó el tripartito de izquierdas en beneficio del campeón de los recortes sociales, Artur Mas de CiU. Mientras, el tapón de la corrupción saltaba por los aires un día tras otro demostrando la impunidad y el descaro con que se habían gestionado los asuntos públicos aquí y allá, un espectáculo dantesco que ha salpicado incluso a la familia real, y del cual aún podemos esperar nuevos episodios.
Y, con la mención de la actitud grosera de los populares, cabe introducir el debate planteado por el soberanismo catalán. Si bien es cierto que las campañas contra el Estatuto puestas en marcha por el PP -con la indiferencia o la complicidad de algunos barones del PSOE- alentaron a algunos sectores del catalanismo a decantarse hacia el independentismo, los factores más determinantes de este trasvase, cualitativa y cuantitativamente, han sido la incertidumbre y el malestar provocados por la crisis económica entre las clases medias en Cataluña, algo parecido a las reacciones nacional-populistas de los ámbitos acomodados centro y norte-europeos respecto a sus vecinos del Sur. Más allá de la legitimidad de algunas reivindicaciones catalanas, el caso es que PP y CiU han enarbolado las banderas para esconder el ejercicio de las mismas políticas antisociales.
En este caldo de cultivo se ha incubado la situación actual. Las elecciones europeas han puesto al país delante del espejo y los fundamentos del Estado se han tambaleado. De poco ha servido la comparación con lo ocurrido en el resto de la Unión Europea, otra institución enferma y amenazada desde unos parámetros equiparables a los españoles. De repente todo se ha precipitado, todo el mundo habla: ¡Se precisan cambios! Incluso el rey Juan Carlos así lo habría interpretado al decidirse a abdicar. En estos momentos, pocos analistas, de todos los colores, se sustraen a este análisis. Nunca es tarde.
Pero, ¿cuáles son los cambios que se necesitan? ¿Cuál debe ser su alcance? ¿Cómo se podrían sostener? Las preguntas se amontonan sobre la mesa y no hay respuestas fáciles ni unívocas. La única evidencia es que tendremos que salir de las trincheras partidarias para tejer complicidades avaladoras de futuros consensos. Es el momento de plantearse una Segunda Transición, es decir, de trazar el recorrido hacia una nueva realidad que supere los déficits heredados de la Primera, la del período iniciado en 1976 y articulada en el texto constitucional de 1978. Tres de los pilares de aquella Transición flaquean, y los tres se dejaron inacabados.
La organización territorial se cerró en falso con la formulación del estado de las autonomías. La creación de un verdadero estado federal habría clarificado mucho más los ámbitos de responsabilidad competencial de cada uno de los territorios en función de sus singularidades, al tiempo que habría fijado los mínimos comunes denominadores de la estructura federal con unas garantías de perdurabilidad similares a las de otros modelos de éxito en el mundo. La financiación de las comunidades, la inutilidad del Senado, etcétera, serían problemas seguramente superados.
La salud democrática del país también se ha demostrado muy débil. La lista de agravios se hace muy larga: puertas giratorias, partitocrácia, injerencias políticas sobre el poder judicial, etcétera. Los derechos democráticos -como los de huelga o manifestación- también han sido recortados o, en el mejor de los casos, gravemente amenazados por el partido del gobierno y sus satélites parlamentarios.
El estado del bienestar tampoco se pudo consolidar más allá de ser esbozado en el capítulo de los derechos constitucionales de la ciudadanía. La aplicación de las llamadas políticas de austeridad ha barrido los avances de casi tres décadas en casi tres años. La gente trabajadora, que a menudo miró hacia otro lado durante la época de vacas gordas, ha pagado injustamente la peor parte de una crisis que sólo ha servido para enriquecer mucho más a los poderosos.
Se vislumbra, por tanto, la factibilidad de terminar iniciando un proceso de reforma constitucional que solidifique la arquitectura del edificio democrático. No será rápido ni fácil, pero será. La izquierda debería de estar trabajando con esta perspectiva para jugar fuerte, para asegurar unas metas irrenunciables y para transaccionar con otros. Echo de menos, sin embargo, la voluntad de confluencia real de la que tanto se habla desde la izquierda. Porque los certificados de pureza, las etiquetas, no ayudan a sumar ante una eventual negociación con una contraparte, la derecha, muy poderosa. Me parece adecuado recordar cómo, en los dos únicos episodios anteriores de esplendor democrático en España, el Sexenio de 1868-1874 y la Segunda República, existieron dos acuerdos previos para construir el cambio. Los Pactos de Ostende (1866) y de San Sebastián (1930) incorporaron todos aquellos actores partidarios de una regeneración democrática sincera y profunda, independientemente de si habían participado del régimen precedente o no, con la amplitud de miras necesaria para intentar articular una mayoría política y social.
Se atribuye a Aristóteles una sentencia que dice: «La política es el arte de lo posible». Esta frase ha sido modificada históricamente por unos y otros para justificar los más diversos posicionamientos. Quizás mi versión sea la más heterodoxa de las empleadas, y de un éxito más que efímero: «La política es el arte de combinar ambición y cintura».