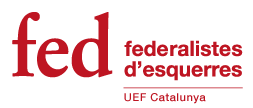Confieso que nunca me había tenido que preocupar de los empresarios. Quiero decir que todo era sencillo y simple como los cuentos de hadas que nunca leí en la infancia (excepto cuando los interpretaba Bruno Bettelheim). Ellos son de derechas y yo de izquierdas: tan simple como eso, un axioma fuera de toda discusión. Por supuesto, el proceso soberanista también ha hecho saltar por los aires las cosas obvias o más simples, aquello en lo que parecía que uno asentaba su estructura ideológica más elemental.
En aquellos felices tiempos, el empresariado tenía como gen esencial y biológico el objetivo de ganar dinero, explotar las plusvalías del sistema capitalista y menospreciar cualquier forma de cooperación ciudadana y social (excepto bajo presión legal, jurídica o fiscal). La izquierda estaba encargada de regular de algún modo —legal, jurídico o fiscal— el beneficio que el empresario era capaz de ordeñar sin tasa o con tasa, con control ecológico o sin él, con mercancías deseables o indeseables.
¿Sigue en este terreno todo exactamente igual que antes de la crisis? Es decir, ¿sigue todo exactamente igual que antes del estallido del proceso soberanista? Yo no estoy ya tan seguro por varias razones vinculadas a la experiencia empírica y a algunos detalles de la crónica política cotidiana. Me sentí preocupante, inquietante, alarmantemente cerca de muchas de las cosas que defendió Duran i Lleida en el largo programa que 8TV le dedicó el viernes pasado y me sentí reconfortado, complacido y hasta exaltado en el tartamudeo congestionado al que Pilar Rahola acabó recurriendo: con el tiempo sus ejercicios de savonarola mística por la independencia acabarán conquistando entrada propia en el nuevo testamento de la demagogia patriótica. Pero dejemos a Pilar Rahola, porque mi problema es inequívocamente más grave. Mi problema es que que en un rápido chequeo ideológico-político, comprobé que mi proximidad a las posiciones de Duran i Lleida tenía que proceder o bien de mi flagrante aburguesamiento biológico-económico, lamentable testimonio de la caducidad de las convicciones políticas, del paso de la juventud, de la erosión de la fe, etcétera, o bien la causa era la proletarización galopante del líder democristiano.
Me tranquilicé después de cenar, y de golpe dejé de sentirme adúltero ideológico, débil mental o mentecato simple. La explicación para mi miedo podía ser compartida por una buena parte de la izquierda. Durante años se sintió cómoda o incómoda votanto al PSC o a ICV, pero los acababa yendo a votar, cómoda e incómoda, como parte de la cuota civil de una izquierda escarmentada ya, civilmente educada en la rutina democrática. Íbamos a votarlos porque eran la opción política e ideológica menos mala frente al poder del empresariado, es decir, frente al poder; sentíamos que ese voto facultaba a los parlamentos y las estructuras del Estado para limitar, moderar o contrarrestar el afán de lucro como parte necesaria de la víscera del empresario.
Y de pronto hemos descubierto en un extraño juego de manos que buena parte de la izquierda y buena parte del empresariado más potente del país se encuentran en una posición inauditamente compartida. A los dos les parece que el proceso soberanista conduce hacia un futuro inmediato intranquilizador. A los empresarios les parece que perjudica su capacidad de negocio porque la inestabilidad es enemiga del capital. A buena parte de la izquierda, en cambio, nos parece rechazable el proceso soberanista porque incumple y conculca algunos de los principios ideológicos que justifican sentirse de izquierdas y querer una forma de solidaridad activa y veraz, equitativa pero real, entre más ricos y menos ricos, entre más pobres y menos pobres. Y esa izquierda sigue creyendo que el marco de evaluación de esa solidaridad es un marco político de negociación; es pacto y horas, es humo (o antes era humo de tabaco) y ronda de mesas y debates, privados o públicos, de empresarios y de sindicatos, de agentes sociales y de analistas políticos.
Pero también cree esa izquierda otra cosa. El marco de análisis no puede ser la inmediatez histérica de la Cataluña de hace dos años, cuatro años, seis años. Ni el marco tampoco puede ser la fantasía analítica de que Catalunya iba por libre y no tiene responsabilidades compartidas al menos desde 1909, 1917, 1923, 1932, 1936 —y, más importante, 1939—, 1978, 1980, 2006 (el año del nuevo Estatut) y 2010 (la sentencia del Constitucional).
Mi izquierda tiene miedo. Pero no porque es cobarde ni porque tema que seamos más pobres con la separación de España. Mi izquierda tiene miedo porque su resistencia al proceso soberanista se apoya en razones ideológicas que no son exclusivamente mercantiles ni comerciales, no se funda en prospecciones de mercado y sigue creyendo que hay razones sociales y políticas superiores al cálculo mercantil para entender que el proceso induce la gestación de una sociedad éticamente más débil y socialmente más egoísta. Aunque estos argumentos despierten la risa tonta del empresariado.
«El País», 31 de octubre