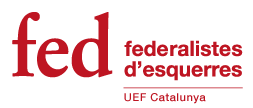La solución razonable es política: reforma constitucional en sentido federal, financiación basada en el principio de ordinalidad y regeneración democrática. Y, como colofón, un referéndum para un nuevo comienzo: si decidimos juntos en 1978, démonos la oportunidad de volver a hacerlo ahora. Puedo asegurarles, sin romper ningún off the record, que esta es la primera vía -no la tercera- por la que apuestan notables observadores europeos
Ortega y Gasset acompañaba La rebelión de las masas de un prólogo para franceses y de un epílogo para ingleses. Me dispongo a escribir un artículo mucho más sucinto, a modo de prólogo para europeos, sobre el proceso catalán. Y lo hago en este Café Europa porque, una vez despejada la incógnita escocesa en el debate intraeuropeo, la atención de Bruselas, las cancillerías y los medios se ha desplazado al laberinto español. Este quiere ser, en palabras del propio Ortega, “un ensayo de serenidad en medio de la tormenta”. Hoy la tormenta es europea, con el largo ciclo de crisis económica y el auge de los populismos en el horizonte. Sin embargo, en el mapa del tiempo político español, la tormenta catalana tiene un aparato eléctrico añadido que la ha convertido, en expresión del president Montilla, en una “tormenta perfecta”. Este factor, que ha galvanizado el desapego, se fraguó durante la tramitación del Estatut del 2006, con un PP que alimentó la catalanofobia para recaudar votos en el resto de España, y cristalizó en la sentencia del TC de junio del 2010. El choque de trenes se produjo ya entonces: una ley catalana, paccionada en las Cortes, aprobada con rango de ley orgánica española y luego refrendada, fue enmendada por el TC.
Era la primera vez que una ley aprobada en referéndum era enmendada: el choque entre legalidad constitucional y legitimidad democrática estaba servido. Desde otoño del 2010, la suma de despropósitos, en expresión de Rubio Llorente, no ha parado de acrecentarse. El Gobierno español, parapetado en el “no o no”; el Govern de la Generalitat, en “el sí o sí”. Y, en medio, una ciudadanía que ha sido tomada como rehén emocional de la contienda. Y así seguimos. La solución razonable es política: reforma constitucional en sentido federal, financiación basada en el principio de ordinalidad y regeneración democrática. Y, como colofón, un referéndum para un nuevo comienzo: si decidimos juntos en 1978, démonos la oportunidad de volver a hacerlo ahora. Puedo asegurarles, sin romper ningún off the record, que esta es la primera vía -no la tercera- por la que apuestan notables observadores europeos.
La posición de las cancillerías pasa por defender el principio de legalidad: el pleno apoyo a la posición del Gobierno español, que es lo que expresan en público, junto al deseo de que este contencioso interno se resuelva por la vía del pacto político, que es lo que confiesan en privado. ¿Y la consulta del 9-N? Más allá de las barreras de tipo legal, estos observadores tienen dudas sobre la calidad democrática del proceso. De entrada, como se constata de la lectura de la prensa europea, no creen que estemos ante una consulta, sino ante un referéndum. Tampoco entienden el concepto de derecho a decidir, que no está en los manuales de ciencia política, y piensan que lo que está sobre la mesa es la secesión. Recuerdan que se trata de una cuestión mayor que no puede ventilarse en siete semanas de campaña: el fallido divorcio escocés se pactó el 15 de octubre del 2012 y el referéndum se celebró el 18 de septiembre del 2014 (casi dos años de debate en tiempo y forma). Constatan que los contrarios a la independencia no han aceptado las reglas del juego decididas por una de las partes, con lo cual el proceso carerece de pluralidad (en Escocia se celebraron dos debates en televisión entre sus máximos representantes). Echan en falta en el decreto de convocatoria una referencia tanto al porcentaje de participación como al de votos afirmativos necesarios para que la consulta tenga valor político. Y un dato no menor: la campaña se puso en marcha antes de constituir la junta electoral que debía arbitrarla.
Desde esta óptica, más allá del debate sobre el encaje del proceso en el marco constitucional español, estos observadores coinciden en destacar, como lo han hecho notables politólogos, que la doble pregunta encadenada que se plantea cuestiona el principio de igualdad de los ciudadanos. Sólo podrían contestar a la segunda pregunta -¿quiere que Catalunya sea un Estado independiente?- los que hubiesen respondido afirmativamente a la primera -¿quiere que Catalunya sea un Estado?-. No estamos ante un nyap (churro), como lo ha definido Miquel Iceta, sino ante una cuestión de desigualdad manifiesta. “Si en Canadá sucediera algo así, el Gobierno de Quebec sería acusado de manipular a los votantes”, alertó Stéphane Dion, padre de la ley de Claridad. No sólo el que votase no en la primera pregunta no podría votar en la segunda, sino que aquel que no la entendiera, cual es mi caso, y optara por abstenerse, tampoco podría hacerlo. Descartado el no a la primera pregunta -no quiero avalar el statu quo-, tampoco puedo responder sí. ¿Qué es un Estado no independiente? ¿Un estado sólido, líquido, gaseoso (Texas, Aguascalientes, Baviera, Puerto Rico…)? Es decir, no sólo los que votasen no a la primera pregunta, sino también aquellos que se abstuvieran por no saber qué se pregunta, tampoco podrían votar en la segunda, que sí entienden (ya sea uno independentista, federalista, autonomista, unionista o mediopensionista).
El déficit de la política no puede ser llenado por la judicialización del debate. Pero tampoco haciendo tabla rasa de la ley: “Si ustedes tienen la fuerza, a nosotros nos queda el derecho” (Victor Hugo). Aquellos ciudadanos que, como decía Rubio Llorente, no queremos ponernos la ley por montera -ni queremos que nos den gato por liebre- esperamos que la primera vía se abra paso: la de la reforma constitucional. Así lo desean muchos de los que nos observan desde el resto de Europa. Sería un buen epílogo.
(La Vanguardia, 4 de octubre de 2014)