Las disonancias entre los que se sienten monotemáticamente catalanes y los que tenemos identidades rellenas como las aceitunas a la española han sido mínimas, aunque no hacía falta ser visionario para prever que a medida que la práctica democrática se normalizara la demanda de una catalanidad exclusiva crecería. Por higiene mental a veces apetece huir del cruce de idealismos de los que desean convertirnos en héroes, mártires o traidores. En estos días que alternan la alta trascendencia y la antropología grotesca cada uno se protege como puede
Durante treinta años mi madre no tuvo pasaporte. Sobrevivió con identidades administrativas basadas en papeles falsos y una enorme resistencia a guerras civiles y frías. Cuando finalmente le devolvieron el pasaporte (1970) se emocionó, más por recuperar una condición que le permitía abandonar París y regresar a su país que por furor patriótico. Para sus hijos, en cambio, ser español no dependía de un pasaporte sino de la percepción del entorno y de la eficacia con la cual los franceses etiquetaban a los inmigrantes. La paradoja era que ninguno de los hijos de aquella española apátrida había nacido en España y, sin embargo, interiorizaron su nacionalidad a distancia, probablemente por ósmosis.
En estas condiciones la españolidad era una herencia convertida en precaria seña de identidad que, una vez instalados en Catalunya, los hijos confrontaron a otras certezas. Por ejemplo: darse cuenta de que mucha gente se sentía exclusivamente catalana. A pesar de lo que a menudo se cuenta, la convivencia entre unos y otros ha sido imperfectamente satisfactoria. Las disonancias entre los que se sienten monotemáticamente catalanes y los que tenemos identidades rellenas como las aceitunas a la española han sido mínimas, aunque no hacía falta ser visionario para prever que a medida que la práctica democrática se normalizara la demanda de una catalanidad exclusiva crecería. A menudo algunos españoles de aquí no entendíamos por qué diabólica razón se insistía tanto en despreciar el sentimiento de catalanidad y en alimentar la fobia política, fiscal, cultural y sentimental. Tampoco comprendíamos que parte del soberanismo se beneficiara escandalosa y cínicamente del negocio de la confrontación. Por pereza o ingenuidad pensábamos que era posible mantenerse en un territorio de negligencia compartida y resignarse a la rutina del patriotismo pendular y a una mercadotecnia chusquera capaz de parir frases tan alucinógenas como «son españoles los que no pueden ser otra cosa» (Cánovas del Castillo), «ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo» (J.A Primo de Rivera) y «ser español ya no es una excusa, es una responsabilidad» (lema de un anuncio de Nike). Hoy vivimos una tensión entre dos legitimidades y una única legalidad. Las grandes frases, igual que las trincheras jurídicas como sustituto de la inteligencia política, no bastan. Por higiene mental a veces apetece huir del cruce de idealismos de los que desean convertirnos en héroes, mártires o traidores. En estos días que alternan la alta trascendencia y la antropología grotesca cada uno se protege como puede. Cuando la visceralidad inducida empieza a asfixiarme, me refugio en el programa de Karlos Arguiñano. Veo cómo atiende a sus espectadores ante de un mapa de España sin tufos inquisitoriales y le escucho definir este país con una precisión emocionante: «Mosaico de cocinas».
La Vanguardia, 3 de octubre de 2014


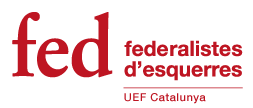

1 comentario