Sectores notables del periodismo, la intelectualidad y la academia han abonado un discurso totalista y maniqueísta, nacionalmente correcto; un universo simbólico y una cosmovisión que convierten al otro en el chivo expiatorio de todos los males. Hasta sindicatos de clase y partidos de izquierda se han uncido al carro del soberanismo y han situado la lucha por las diferencias por delante de la lucha contra las desigualdades. El salto exponencial del independentismo no puede entenderse sin el largo ciclo de crisis económica que ha dado alas a un nacionalismo que, como escribió Stefan Zweig en sus memorias, «envenena la flor de nuestra cultura europea»
Esta es la entrega número cincuenta de Café Europa. Tomé prestada aquella idea de Steiner de que Europa, moldeada a la medida del pie del hombre, estaba hecha de cafés: «El café es un lugar para la cita y la conspiración, para el debate intelectual y el chismorreo, para el flâneur y el poeta…». Cuando se apagaron las luces en Europa, en agosto de 1914, hacía un par de días que Jaurès había caído asesinado en un café de París. Cien años después, el nacional-populismo cabalga de nuevo. A este fenómeno, de distinto signo y bandera, he dedicado parte de mis reflexiones. Y lo he intentado hacer siguiendo las enseñanzas de Xavier Batalla, que me precedió en estas páginas, con su Nueva Agenda. En estos artículos, como dijo el amigo tempranamente desaparecido, hay opinión, pero su principal característica es que pretenden hacer pensar al lector. Confieso que no he sabido hacerlo con la exactitud y el rigor que esgrimía Batalla. Sus artículos póstumos, en forma de libro (www.elmundoesunaidea.com), verán la luz en otoño. «El mundo es una idea pero, según quien la tenga, esta puede ser una utopía o una distopía. Si la utopía es la búsqueda de un ideal imposible, la distopía es un lugar sin esperanzas», nos alerta en el prólogo.
El libro, escrito entre noviembre del 2011 y abril del 2012, es todo un tratado sobre la tradición idealista y realista de las relaciones internacionales, con una radiografía precisa del mundo nacido de la posguerra fría. ¿Qué ha cambiado en Europa en la primera década del siglo XXI?, se pregunta. Y responde: «Europa tiene al oeste Estados Unidos, que la empequeñece política y militarmente; en el Extremo Oriente, la competitividad china agrava su economía y la de su Estado de bienestar; en el este, Rusia tiene la llave energética, y al sur, se encrespan los ánimos y alimentan un nuevo populismo que, junto con la crisis económica, amenaza la integración europea». En estas coordenadas, descritas magistralmente por Xavier Batalla, he enmarcado las entregas de este Café Europa.
El telón de fondo de muchas de mis reflexiones ha sido el actual debate hispano-español, marcado por el proceso catalán. Valgan dos ejemplos recientes. Primero: en el artículo «De Ucrania a Iraq» (28/VI/2014) enlazaba los conceptos de estados fallidos y de ciudadanías fallidas, me preguntaba sobre las razones de fondo que pueden explicar esa quiebra en escenarios geopolíticos tan distintos, y respondía que existen factores comunes ligados a la concepción de las reglas del juego: la democracia no puede ser la suma aritmética de los grupos en escena -étnicos, religiosos, lingüísticos, sociales…-, sino que debe preservar un común denominador compartido. Tanto en Iraq como en Ucrania, más allá de una historia y contextos muy dispares, la democracia no puede responder sólo a la regla del 51% contra el 49%, o viceversa. Segundo ejemplo: en «Las cartas boca arriba» (19/VII/2014) alertaba de los riesgos de la «internacionalización del conflicto»: quienes nos miran consideran que estamos ante un problema político; ni la historia ni los tratados ni las constituciones podrán resolverlo… De la misma manera que desde el Gobierno central se ha sacralizado la unidad de España, desde el de Catalunya se ha banalizado la secesión. Se presenta el llamado derecho a decidir como un ritual menor, equiparable a una consulta ciudadana sobre la reforma de la Diagonal de Barcelona. La secesión es el divorcio político, el mal menor cuando se quiebra la convivencia; nunca el ideal democrático.
Llegados a este punto, con las lecturas y reflexiones del verano de por medio, he tenido la tentación de abrir un paréntesis. Pienso que el proceso, como si de la novela inacabada de Kafka se tratase, está plagado de eufemismos, de prejuicios y de presuposiciones, que a base de ser repetidos hasta la saciedad han pasado al estatus de conceptos indiscutibles. Puede que algunos no acertásemos en la defensa de aquel catalanismo de matriz hispánica del que somos deudores, pese a haberlo intentado hacer, cual es mi caso, en dos libros y múltiples artículos… Pero la apuesta soberanista debe llegar hasta el final del recorrido: la agenda no tiene marcha atrás. Sectores notables del periodismo, la intelectualidad y la academia han abonado un discurso totalista y maniqueísta, nacionalmente correcto; un universo simbólico y una cosmovisión que convierten al otro en el chivo expiatorio de todos los males. Hasta sindicatos de clase y partidos de izquierda se han uncido al carro del soberanismo y han situado la lucha por las diferencias por delante de la lucha contra las desigualdades. El salto exponencial del independentismo no puede entenderse sin el largo ciclo de crisis económica que ha dado alas a un nacionalismo que, como escribió Stefan Zweig en sus memorias, «envenena la flor de nuestra cultura europea».
La Catalunya política -ni oasis ni fosa séptica- puede repetir los errores del pasado. He tenido la tentación de abrir un tiempo de silencio, como aconseja el Eclesiastés, hasta que el ruido amaine, pero he desechado hacerlo por deber profesional. Hago mío el lamento con el que Gaziel cerraba su artículo «La clara lección» (21/XII/1934): «Hemos acabado ahuyentando a todos nuestros amigos no catalanes (…), y teniendo nosotros que pasar, a los ojos de la mayoría de peninsulares, por torpes y ridículos separatistas». Y espero no tener que llegar a la misma conclusión a la que llegó entonces Agustí Calvet: «No busquemos ninguna explicación absurda a nuestro infortunio, ya que la única y principal es muy clara. Los culpables de cuanto le ocurre a Catalunya somos los catalanes. Los partidos que nos representaron, y nosotros que les indujimos a que lo hicieran tan mal. Y esto es todo».


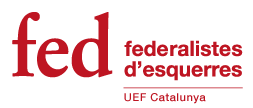
2 comentarios