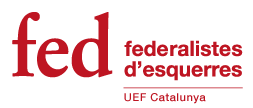Tiempo atrás ya avancé que el nuevo Centre Cultural del Born iba a convertirse en un
templo, en algo así como la encarnación de la «resistencia frente al enemigo». Lejos
de ayudar a entender la compleja guerra de sucesión a la corona española del siglo
XVIII, se ha convertido en una pieza altamente simbólica de la propagada secesionista.
La conmemoración del tricentenario se utiliza como telón de fondo para legitimar
históricamente la «transición nacional» e incluso para coquetear con el aventurismo más
insensato. Desde el pasado 11 de septiembre miles de ciudadanos hemos visitado este
espacio que permite contemplar el yacimiento arqueológico de un trozo de la ciudad
que fue sepultada entre 1716 y 1718 con el fin de construir la fortaleza militar de la
Ciutadella y su zona de seguridad.
Sería ocioso regresar a la discusión de hace una década cuando se paralizó y finalmente
se descartó la construcción de la biblioteca provincial. La mejora perceptible en
ese barrio, que se hubiera producido igualmente mucho antes, no es incompatible
con la conclusión de que el sentimentalismo nos ha llevado a elegir la peor opción.
Difícilmente vamos a tener en muchos años, acaso ya nunca, la citada gran biblioteca.
En su lugar se muestra el esqueleto de una trama urbana que ya estaba muy
documentada en los archivos y los restos de unas casas cuyo valor arquitectónico es
escaso. Se puede argüir que su exhibición acrecienta el conocimiento público, pero
hay que echarle mucha «aproximación mágica, casi telúrica al alma de un pueblo», tal
como escribe con gran lirismo su director, Quim Torra, para emocionarse. ¿Cuál es
el verdadero interés arqueológico de unos restos del siglo XVIII cuando unos metros
más abajo hay una extensa necrópolis del siglo V? El valor de los objetos encontrados
es muy pobre, abunda la típica cerámica azul de cocina y comedor de la que ya había
sobradas muestras. Los habitantes fueron obligados por las tropas borbónicas a derruir
sus propias casas, pero se llevaron antes todo lo que tenía algún valor y abandonaron el
resto, hallado ahora principalmente en las fosas sépticas, cloacas y pozos.
Solo con seguir excavando se hallarían materiales relevantes de la Barcelona bajomedieval
y tardoantigua, pero esto significaría desmontar las estructuras del 1714.
La inversión ‘patrióticoarqueológica’ en el Born contrasta con el abandono de otros
yacimientos de mayor interés científico en Catalunya por falta de presupuesto.
Esta crítica general no desmerece el magnífico trabajo de reconstrucción de la vida cotidiana
del 1700 de Albert Garcia Espuche.
Del Born lo más impresionante es el edificio de hierro y cristal del mercado, proyectado
en 1873 por Josep Fontserè, magníficamente restaurado y rehabilitado gracias a una
inversión millonaria. Pero por desgracia se ha convertido en un sarcófago de lujo para
difundir un relato que presenta la guerra de sucesión únicamente como una colosal
epopeya de los catalanes a favor de la libertad. Los mayores problemas aparecen en la
exposición temporal que opta por centrarse en el dramático asedio borbónico en 1714,
enfatizando la heroica resistencia de los barceloneses. La muestra persigue emocionar
con unos llamativos audiovisuales, pero también indignar al visitante ante lo que se
presenta como la destrucción del Estado catalán por España, que conecta en todos sus
tópicos con el discurso soberanista actual.
La victoria de Felipe V significó el final de la Generalitat, de las libertades y privilegios.
Fue un acto político de venganza. Sin menospreciar el dramatismo del asedio y la dura
represión posterior, un espacio cultural no puede cultivar el maniqueísmo interpretativo,
reduciendo la guerra a un conflicto entre progreso (austriacista) contra barbarie
(borbónica).
En el origen no hubo una disyuntiva entre pactismo o absolutismo, libertad o sumisión.
Los catalanes que en 1705-1706 se pusieron de lado del archiduque Carlos de
Austria no lo hicieron para defender las constituciones de Catalunya, que no estaban
amenazadas por Felipe V (las juró en 1701 y aumentó privilegios para la burguesía),
sino porque creían que las potencias aliadas iban pronto a ganar la guerra y, por tanto,
era preferible que el nuevo monarca entrase por Barcelona. Todo ello se mezcló
además con intereses sociales complejos. El agudo antifrancesismo catalán de entonces,
resultado de los conflictos bélicos anteriores y de la creciente rivalidad comercial, al
lado de las promesas incitadoras de los ingleses, hizo el resto.
Por último, el unanimismo de unos catalanes enfrentados desde el principio a Felipe
V es falso, pues lo que hubo fue una guerra civil catalana, incluso cuando ya al final
Barcelona fue abandonada por el resto de una Catalunya exhausta tras nueve años de
muerte y hambre.
El Periódico, 8 de octubre.
mesfederalistes@gmail.com | socis@federalistesdesquerres.org