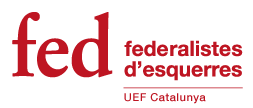Es evidente que el triunfo en las elecciones no equivale al triunfo en el plebiscito. En este, todos los votos son iguales; en las elecciones, por el contrario, la falta de proporcionalidad del sistema hace que los votos de los vecinos de Barcelona valgan tres o cuatro veces menos que los de cualquiera de las restantes provincias. Puede suceder, como ya sucedió en el 2010, que el partido más votado no sea el que tiene mayor número de escaños y viceversa. A lo que hay que añadir que en un plebiscito de esta naturaleza, sobre el mantenimiento o cambio del sistema, la abstención sólo puede interpretarse en sentido negativo
En la doctrina constitucional contemporánea está muy difundida la tesis de que en los estados de nuestro tiempo, ni la organización del poder político ni la determinación de sus límites dependen ya sólo, como al menos idealmente sucedía en el pasado, de la respectiva Constitución. El Legislativo y el Ejecutivo han de tener en cuenta no sólo la voluntad del pueblo soberano, sino también la del «pueblo del mercado», que no se expresa a través de los votos, sino de los tipos de interés. Ni puede el juez constitucional definir el contenido de los derechos sin tener en cuenta «el juicio de los pares», que en Europa expresa sobre todo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Para unos se trata de un proceso de «deconstitucionalización», para otros de un cambio de paradigma, del paso de la Constitución clásica a la Constitución «cosmopolita». El intento de acomodar a estos cambios el texto de nuestras constituciones no puede ir más allá de la introducción de cláusulas de apertura a otros poderes cuya legitimidad democrática es cuando menos remota. Sirva como ejemplo el artículo 135 de nuestra Constitución.
Pero dejemos estas cuestiones para otro día, pues ese cambio no nos dispensa del deber de reformar la Constitución para intentar poner remedio a los defectos (originarios o sobrevenidos) que hoy apreciamos en su texto, que no son pocos. El más grave de ellos y también el de más complicado remedio es seguramente el relativo a la organización territorial del poder.
En el origen de esta organización estuvo en 1978, como antes en 1931, el intento de dar satisfacción a la voluntad de singularidad que tiene un apoyo sustancial en las sociedades de Catalunya, el País Vasco y Galicia. Y en 1978 como en 1931 se recurrió para ello a una nueva y singular forma de Estado cuyo eje diamantino es el famoso «principio dispositivo», que convierte en provisional y perpetuamente revisable la distribución de competencias entre los poderes centrales y los territoriales e instaura entre estos una perpetua competición; la carrera entre liebres y tortugas que dijo Javier Pradera.
Aunque fue un expediente de circunstancias, el original sistema, que guarda alguna relación con el también original derecho a la comodidad sobre el que recientemente ironizaba Félix Ovejero, ha permitido la creación, por primera vez en nuestra historia, de un Estado descentralizado que a lo largo de ya casi cuarenta años ha echado raíces en todo el territorio nacional, y que nadie en su sano juicio puede pretender destruir para regresar a un centralismo del que hoy en todas partes se huye. Pero sus muchos frutos positivos han ido acompañados de defectos notorios en cuanto a estabilidad, eficiencia, coste y eficacia para lograr el objetivo primario que impulsó su creación. De ahí que muchos vengamos sosteniendo desde hace años la conveniencia de acometer su reforma.
Esta no tendría sentido si tuviese como finalidad única la de atajar el incremento del independentismo catalán. No sólo porque así nacería mutilada, sino porque probablemente sería superflua. Seguramente el presidente Mas es un varón adornado de virtudes, pero entre estas no está, si virtud es, la de la habilidad política. Se equivocó en el diseño de la pasada consulta y ha errado de nuevo, creo, en el de las futuras «elecciones plebiscitarias». Es evidente que el triunfo en las elecciones no equivale al triunfo en el plebiscito. En este, todos los votos son iguales; en las elecciones, por el contrario, la falta de proporcionalidad del sistema hace que los votos de los vecinos de Barcelona valgan tres o cuatro veces menos que los de cualquiera de las restantes provincias. Puede suceder, como ya sucedió en el 2010, que el partido más votado no sea el que tiene mayor número de escaños y viceversa. A lo que hay que añadir que en un plebiscito de esta naturaleza, sobre el mantenimiento o cambio del sistema, la abstención sólo puede interpretarse en sentido negativo. Si realmente la fecha fue fijada, para fomentarla, en un día de puente en el que muchos barceloneses estarán fuera, como Joaquín Coll insinuaba recientemente, los organizadores habrán estado tirando piedras contra su propio tejado.
Juzgado desde este ángulo minúsculo, el inmovilismo podría verse como un acierto. En una perspectiva que trascienda la circunstancia catalana, es un error gravísimo que pone en riesgo la continuidad constitucional. La resistencia a reformar la Constitución de 1876 acabó con ella, y tampoco la terca oposición a reformar la de 1931 ayudó a salvarla de la catástrofe.
Sólo el reformismo puede librarnos de esta amenaza, de la que ya hacen bandera quienes preconizan la necesidad de ir a un «momento constituyente». Obvio es que esta reforma ha de superar muchas dificultades políticas y plantea problemas jurídicos de no fácil solución. Razón sobrada para comenzar a prepararla cuanto antes en los dos planos y para aplaudir el esfuerzo de los pocos grupos, que en Catalunya, y en menor medida fuera de ella, están trabajando en ese sentido, sea cual sea la denominación bajo la que se cobijan
(La Vanguardia, 23 de febrero de 2015)