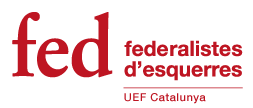El Gobierno del Estado y el Govern catalán se parecen tanto que, en lo que sería una situación embarazosa, sus cónyuges podrían confundirlos. A saber: a) ambos están intervenidos, b) poseen una soberanía muy limitada, c) sus partidos están pendientes de juicio por expolio, d) han legislado conjuntamente la desaparición del Bienestar. Ambos, en un Régimen del 78 que implosiona y cuyas instituciones están en crisis, mantienen su e) inquebrantable adhesión al Régimen —en el caso de la ¿secesionista? CiU, f) ofreciendo incluso el abogado del caso/cosa Nóos—.
Lo curioso es que, a pesar de este currículum, uno de estos gobiernos está, por el momento, menos sometido a crisis de representatividad. La pregunta es, ¿cómo lo ha conseguido? Paradójicamente, a través de una cultura común, que comparten, la Cultura de la Transición (CT). En barrena en España y en plena Edad de Oro en Cataluña.
El Gobierno PP, así, juega más en precario. Ha perdido el monopolio de fijar qué es o no democracia, la palabra sobre la que descansa toda la CT española. De hecho, esa palabra no se utiliza desde la reforma constitucional exprés. Los intentos gubernamentales de crear marcos, endebles, se realizan ahora a través de las palabras constitución y estabilidad. No son palabras moco-de-pavo, pero dejan atrás, en fin, aquellos entrañables días en los que, gestionando la palabra democracia, se podían cerrar diarios, ilegalizar partidos, reinterpretar los derechos humanos, o meter en el pack marginalidad opiniones democráticas.
En Cataluña, la situación es completamente diferente. El Govern —es decir, CiU y ERC—, domina el marco cultural desde el que se fabrica la CT. Aquí, la palabra mágica, el fantasma, el concepto que crea cohesión, no es democracia —que en Cataluña, y esta es otra, se le supone—, sino el concepto civilitat, una fantasía cultural del Noucentisme, la primera cultura de Estado en Cataluña, que recogía las necesidades políticas de la Lliga.
Una de ellas era situar en la barbàrie, antes que a España, a amplias zonas de la cultura catalana. Como el Modernisme, una epopeya cultural sin Estado y con cierto carácter antiautoritario. El Noucentisme/civilitat cumplió con creces. Hasta su desaparición, es decir, la desaparición política de Cambó, en 1931, la Lliga se situó en el epicentro de la civilitat, pese a haber participado de barbàries sin precedentes, como la rentabilización de la Ley de Fugas, el pistolerismo, el apoyo a Primo de Rivera o, en breve, el apoyo incondicional a Franco.
Es curioso que el Noucentisme, desprestigiado, vuelva como cultura oficial con la democracia, a finales de los setenta. Junto con un max-mix de Vicens Vives, fue el elemento con el que se creó la cultura local oficial pactada. Desde los ochenta, cuando se formaliza la CT, cuando se desproblematiza la cultura y los Gobiernos adquieren la facultad de decidir qué es cultura, qué funciones tiene, y al servicio de qué está —no se pierdan a Pujol en 1981: “La ideologia de Cataluña és la cultura catalana”, o a Felipe, en 1982: “El programa de la democracia española es la cultura”—, el Noucentisme se ha ampliado desmesuradamente.
Si uno lee a los intelectuales/homenots oficiales, llega intacto a 1939, es un motor de resistencia al Franquismo —lo que tiene guasa—, y une Cataluña a civilitat cada día por la mañana a primera hora. Es, vamos, Cataluña. Contradecirlo es situarse, por tanto, fuera de la catalanidad. La percepción de la civilitat copa la emisión y recepción de política. Hasta extremos bárbaros. Es el marco. Un marco más permisivo aún con el-lado-oscuro-de-la-fuerza que el español, de natural muy gore: permite integrar en la civilitat altas dosis y nombres propios de la barbàrie del catalanismo conservador de la Restauracion y del Franquismo.
En esta Segunda Restauración, enmarcarse en la civilitat y tener la facultad de señalar qué es o no es barbàrie, permite además a un Govern desballestar la democracia y el bienestar, abandonar al débil a su suerte, saquear/rentabilizar el Estado vendiéndolo a amigos, no emitir nada efectivo respecto al derecho a decidir, o monitorizar, mutilar y matar —repito, mutilar y matar— personas.
Ni la ciudadanía, ni el periodismo que comparten esa cultura vertical centrada en la gestión de la civilitat, predispuestos a excusar al Govern por la presión de la barbàrie externa e interna, pueden ver ni identificar barbàrie en todas estas emisiones, del mismo modo que el ciudadano o el periodismo receptor de los marcos CT españoles solo podían ver en, pongamos, la doctrina Parot lo que le explicaba su Gobierno y sus intelectuales: democracia.
Las culturas verticales y propagandísticas, en fin, son un chollo gubernamental. En una frase atribuida a Speer, “están fabricadas con trivialidades”, pero tienen éxito porque “todo el mundo adapta las trivialidades en clave individual”. Todas implosionan violentamente. La CT española empezó a hacerlo el 11M de 2004. La CT catalana está implosionando a través de la mentira vertical que supone defender la existencia de un proceso de derecho a decidir, y no de un proceso de postdemocracia, en el que decidir, pues poco.
“El País”, 2 de novembre.